
El género epistolar nunca perdió su magia, pero en medio de una pandemia, se revitaliza como una forma de conversación. Un fugaz encuentro entre escritores acerca de islas, deltas y viajes.
Por Pablo Pagés.
Islas del Delta del Tigre, desde algún lugar de la primera sección.
Hola Christian,
Cuando conocí el Delta fue de la mano de una mujer. Creo que en todas mis aventuras estuve acompañado. Alguien tiene que tomar nota de lo que se descubre cuando se saca con delicadeza otra capa a la cebolla. Una amiga estaba por irse a vivir a Francia y me invitó a pasar el fin de semana en la isla, en una cabaña que pertenecía a una amiga de ella que desconocía por completo. Pero esto hacía el asunto aún mucho más interesante.
Me dieron todas las especificaciones: calles, colectivos, trenes, hasta llegar a una famosa esquina en Rincón de Milberg, en Tigre. Valdivia y Santa Cruz. Metros más adelante, por un caminito algo confuso se veía un pequeño muelle. Esperé unos minutos y avisé a mi amiga que había llegado, no lo podían creer. Es extraordinario el papel que cumplen la endorfina y la testosterona.
Vino el botero. Tenía una lancha en la que no entraban más de diez personas. Le dije a qué muelle me dirigía y cruzamos rápido el Luján.
-Acá, bajate acá- Me dijo mientras la lancha se alejaba río arriba.
Había un caminito de cemento muy lindo, lleno de plantas de todo tipo a su costado, y un par de luces que te marcaban la distancia. Justo cuando comenzaba a caminar apareció bajo la última luz una mujer, bajita, caminaba con la soltura de alguien que conoce el terreno. A medida que nos acercábamos me di cuenta de que debía ser la amiga de mi amiga que venía en auxilio. Pequeña, extrovertida, vestida solo con una camisa larga que le cubría la malla de baño, rubia y con acento del interior. Fabuloso, el destino estaba a mi favor y esas cosas hay que aprovecharlas. Fuimos hablando de hermosas trivialidades durante el camino. Cuando llegamos estaba mi amiga, entre la dos se guiñaron el ojo y yo solo pedí un destapador para un par de tintos que traía en la mochila. El universo me acariciaba el rostro, las luciérnagas pasaban entre nosotros, una familia de Caburé nos miraba desde una ligustrina que había pegada al deck de la cabaña, donde, entre aceitunas y recuerdos, escuchábamos algún tema de [John] Coltrane o [Charles] Mingus. Si esta era la calma que antecedía al huracán, estaba dispuesto en ponerle el pecho a las balas ante cualquier contingencia.
– ¿Quieren salir a caminar? – preguntó la anfitriona, que se llamaba Celeste.
Nos miramos con mi amiga y le dijimos que era una idea estupenda. La noche tenía una luna enorme y la iluminación de los muelles del arroyo, por el que llegamos al Carapachay, daba un contraste típico de Van Gogh. Por cierto, a los dos minutos de caminata con Celeste comenzamos a hacer juegos con las manos y ella dejó que la ayude a cruzar algún puentecito que otro. La vida nuevamente se había convertido en un lugar maravilloso. Nos llevamos un Fond de Cave sin abrir y cuando llegamos al muelle que daba al Carapachay lo destapamos y tomamos del pico durante un buen rato. Alguna que otra lancha pasaba entre ese río lleno de luces y risas.
-Para qué te vas a Francia teniendo esto- Le pregunté a mi amiga.
Reímos. Prendimos un porro y la lógica se fue al carajo. Todo era respirar esa noche tan llena de pequeñas cosas y grandes percepciones.
A la vuelta le pregunté a Celeste cómo se llamaba este arroyo que desembocaba en el Río Carapachay, me comentó que el nombre era “Gallo Fiambre”, que antes, hacía mucho tiempo, se hacían peleas de gallos y los que quedaban en el camino los convertían en fiambre.
-Y cómo se hizo este arroyo o dónde desemboca para el otro lado- Le pregunté
-Muere en el monte- me dijo. Hoy sé que la historia es distinta.
Volvimos, caminábamos despacio. Mis manos estaban en la cintura de Celeste y rozábamos nuestros labios como dos gatos buscando placer.
-Y cómo se hizo este gran arroyo- le pregunté entre jadeos.
-A pala- me respondió, como se hacían las cosas antes.
Quedaban cosas en el tintero pero la noche nos encontró en la cama haciendo el amor y descubriendo los puntos de placer que podíamos compartir.
La mañana fue entre mates. Sonó mi celular y lo atendí. Un vecino me hablaba desde el celu de mi vieja. Ya sabía lo que había pasado y contenía la respiración para no escuchar eso. Pero pasó, y este vecino me dijo que mi vieja estaba siendo asistida por enfermeros porque había encontrado a mi hermano colgado de un cable coaxil en una casa que yo había arreglado para mis hermanos. Maldita tragedia. Por eso la noche de ayer. Si terminaba bipolar, era una suerte.
No había espacio en mi cabeza para semejante aceptación. Agarré lo que podía y comencé a correr rumbo al río. Intenté cruzar y casi me ahogo sino fuese por la prefectura que habían llamado las chicas.
Esto, Christian, es un relato. Llegó a un pico donde Eros termina en la mejor de sus escenas pero de un soplido Tánatos da vuelta la tortilla. Los malditos griegos tenían razón, pero esto no era una representación y mis lágrimas quedaron en el río.
Por eso estoy acá, en estos árboles que me contienen y me dan oxígeno puro. Creo haber encontrado un pedacito de la gran sección de las islas del Delta del Tigre cierto equilibrio que no puedo romper. Yo y mi entorno somos un todo de alguna manera.
Pero hablemos del Gallo Fiambre. Sobre el mismo hay construido un enorme edificio antiguo que tiene en una de sus puntas una considerable iglesia. Medio art decó. No sé realmente si por alguna razón se podrían haber hecho semejante paleada, este es uno de los motivos. Me huele a masonería, pero la verdad que los datos no abundan y los silencios son largos. Luego la paleada siguió, y se unió con un arroyo zanjón que se llama Miramar y que la unión de estos conecta el Carapachay con el Luján.
Yo me encuentro en el medio. Justo cuando las dos corrientes de agua se chocan y pelean un rato por definir la pleamar. Este espectáculo me parece maravilloso y suelo pasar horas tratando de entender su naturaleza.
Por estos pagos las cartografías se hacían a mano y a ojo. Cuando traje a un agrimensor del municipio tuvo que estudiar bien el terreno que, en definitiva, también había cambiado su fisonomía. Es el Delta más joven del mundo. Aquí, a esta altura, conviven toda variedad de aves y peces.
No quiero extender más esta humilde carta, de seguro usted está tan ocupado como yo planeando proyectos que aparecen en el aire y se convierten en sustancia, atravesada por latitudes que hacen carne la historia.
Pero pensé, por un instante, que sería muy grato saber algo de sus andanzas.
Abrazo fraterno.
Pablo Pagés.
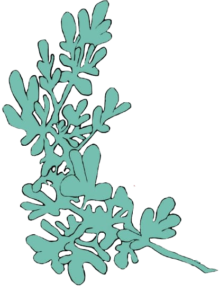
Querido Pablo,
Agradezco mucho tu misiva, que me permitió recuperar a través de tu historia la confirmación de una antigua sospecha: también yo fui un archipiélago. Aunque quizá lo más correcto sería especificar que sigo siéndolo. Los días son la deriva por la que me conducen estos ríos inciertos, para detenerme en una u otra isla en la que apenas me reconozco. Y vuelve a dominarme el impulso por partir.
Todo comenzó, según creo, a una tierna edad. No tendría más de siete u ocho años cuando una noche de diciembre mi padre, que se agotaba en ocupaciones diversas, la mayor de las veces desconocidas, nos despertó para partir sin decirnos dónde. Atravesamos el amanecer y desembocamos en un paisaje que se me antojó cautivador. Sobre una franja de río estrecho y marrón se hamacaban una serie de embarcaciones modestas, mientras un sol pálido se filtraba entre el follaje. Escuchaba cantar pájaros invisibles cuyos trinos parecían imitar una lengua extraña y, no obstante, conocida. Con los ojos aún plenos de sueño y fascinación, se me indicó subir a lo que se definió como “yate”, aunque en realidad se trataba de una discreta gabarra a la que se le fueron añadiendo algunos anexos, para dibujar una suerte de Frankenstein fluvial. Me fascinó su nombre: la “Belle Ami”. También un estante sobre el que se habían instalado una serie de pequeñas botellas con licores de colores imposibles. Un breve anafe a querosene servía de cocina, donde preparábamos los pobres tesoros que el río ofrendaba: bagres, patíes, las odiosas viejas de agua. Muy de vez en cuando algún dorado nos quitaba el sabor a barro del paladar. Sonaba la radio, las ofertas de las almaceneras, alguna martineta de monte. Un sol de noche iluminaba historias que mezclaban furtivos cazadores y canoeros. La luna redonda como una moneda de plata mecía el sueño en las cuchetas estrechas. Cada tantos días, nos deteníamos en sitios que se llamaban arroyo Pajarito o Camoatí, aunque lo mejor sin duda era Carmelo: otro país. En el tedio de esos días anidaba la aventura: lo inverosímil aguardaba por un brazo escondido del río, donde era fácil perderse en la tormenta.
No sé exactamente cuánto tiempo estuvimos alejados de las raídas rutinas urbanas, pero un día, tan inexplicable como cuando embarcamos, fuimos depositados otra vez en tierra. El verano aún se prolongaba en sudores innecesarios y la ciudad era una mancha y redundante. Durante muchas noches seguí sintiendo el balanceo de la cama, en tanto sostenía un diálogo intenso con un búho imaginario que siguió datando novedades del delta.
Con los años, lecturas de Conrad o Stevenson alimentaron la nostalgia por aquella lejana andanza. Y en cuanto pude, salí a buscar mis propias marismas y desembocaduras. Celebré un día de los muertos en Xochimilco. Vi las guirnaldas de flores desplazarse hasta cobrar vida en la isla de las Muñecas, mientras los espíritus del mezcal se mezclaban a bordo de las barcazas trajineras con los trajes de las calaveras.
Fatigué en una falúa comercial las venas del Nilo azul al saludo de los fellahs que recogían el lino de las orillas. Y al norte del norte, caminé por las congeladas aguas del skärgården del Báltico, hilando las islas que engarzan el collar que conduce hasta Estonia o Finlandia. Por fin, y no hace tanto, me abalancé hacia las balsas que hablan de las memorias de napalm en el Mekong, donde jóvenes de ojos dulces observan lo que quedó de los horrores entre los arrozales.
Ya ves, mi estimado Pablo, también mi archipiélago está hecho de estos jirones de travesías. Sigo procurando una proa que me enfrente a algún destino aun en la seguridad de que no habrá fórmulas definitivas. Todo puerto no indica más que otro parte de partida. En tanto, escribo… Las palabras también gotean hasta dibujar un mapa imperfecto, de contornos improbables y tanteos en tinieblas, donde descubrir nuevas verdades líquidas que despliegan sus velas al azar.
No pretendo interferir más tu paz, Pablo. Solo rendir homenaje a la miríada de recuerdos que arrojó tu misiva. Por ello, te espero en mi archipiélago.
Con afecto,
Christian




