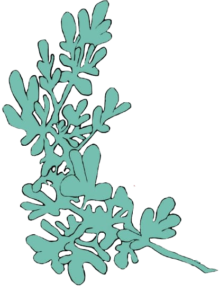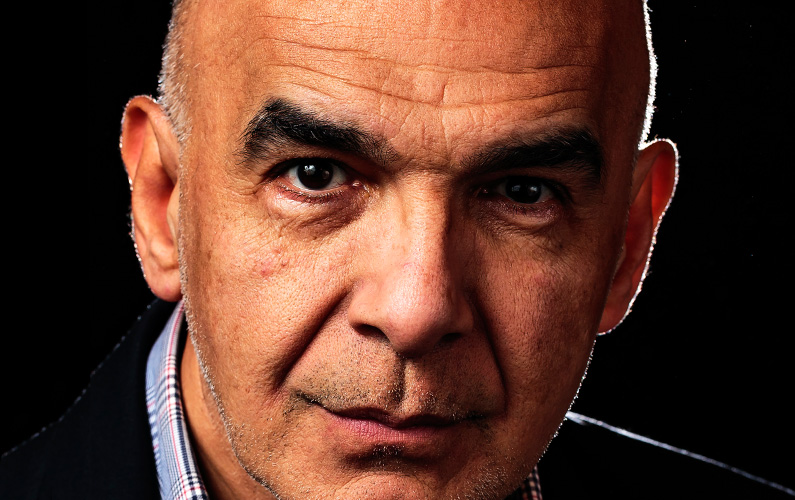
Por Alfredo Martín.
Cuando el sol iba cayendo despacio y aparecían las primeras sombras de la tarde, comenzaba el desfile de guardapolvos sobre el fondo de alambrado de las quintas. Al principio iban los más pequeños, casi siempre con sus madres o los adultos que los acompañaban, después los más grandes. Algunos corrían carreras con los portafolios sobre la cabeza, otros jugaban a la mancha a los gritos, o pateaban la pelota que se perdía detrás de algún matorral, o terminaba en el fondo de las zanjas. Entonces la pescaban embarrada, y después de sacudirla un poco, todo empezaba otra vez. Los perros de los vecinos ladraban inquietos, cuando se acercaban a los portones. Algún animal los acompañaba entusiasmado, durante una parte del recorrido, moviendo la cola alegremente.
Había un par de árboles de guayabas, sus ramas de hojas gruesas sobresalían de las cercas. Los chicos más rebeldes se trepaban con agilidad, hasta alcanzar las frutas maduras y las comían ahí mismo. Eran los alumnos de la escuelita 44, que regresaban a sus casas, al final de la jornada. Todas las tardes después del baño, me sentaban en la vereda de ladrillos de mi casa, para que los viera pasar. Yo tenía cinco años.
El chico se llamaba Emilio. Caminaba con la cabeza metida entre los hombros, mirando siempre hacia abajo. Era flaco y bajito. Usaba pantalones cortos y zapatillas de lona. Su guardapolvo era el más blanco y duro de todos. De frente no llamaba tanto la atención, como cuando uno lo miraba de atrás. Tenía el pelo largo, atado en la nuca, y escondido adentro del cuello de la camisa.
Cada vez que pasaba, se escuchaban las risas y las burlas de sus compañeros. Cargaba un portafolios grande de cuero marrón, lleno de cosas. Siempre iba solo, a distancia de los otros alumnos, que se reunían en distintos grupos.
En el pueblo se sabía que Emilio no tenía padre. Vivía con Gloria, su madre, en un hotel de pasajeros, donde ella trabajaba de encargada. Decían que había estado muy enfermo, cuando era chico. Algo malo en la sangre estaba destruyendo sus glóbulos rojos. Algo que los médicos del hospital no alcanzaban a descubrir. No comía, había dejado de caminar y se le caía el pelo, cada día parecía más pequeño.
Su madre lo atendía día y noche, con devoción. Le había dejado su cama, para que estuviese más cómodo. Ella dormía en un catre en la cocina. Al final consiguieron llevarlo en una ambulancia a la Capital, para que pudiesen tratarlo. Dominga, la empleada de casa, había reemplazado a Gloria en el trabajo del hotel, así podía acompañar a su hijo. Comentaban que después de estudiarlo durante dos meses, dijeron que su mal no tenía nombre, ni cura. Era algo que escapaba al conocimiento de la medicina. Le hicieron algunas transfusiones de sangre para mejorarlo, y con el débil aliento de vida, que aún conservaba, lo devolvieron a su casa, para que muriera entre los suyos.
Dominga contaba que la madre de Emilio, había tratado de salvar a su hijo, caminando sola los setenta kilómetros que separaban la ciudad de la Basílica de Itatí. Dijo que Gloria quería poner a la Virgen milagrosa de su lado, a pesar de que nunca había pisado una iglesia, ni sabía rezar un Padrenuestro de corrido.
Tardó un día y una noche en llegar. Leticia, su comadre, la seguía con su viejo auto; llevaba agua fresca en un termo y le hacía compañía. Cuando por fin pudo ver la cúpula a lo lejos, las piernas le temblaban tanto que casi no podía sostenerse.
La vieron tirada en un banco de la plaza, enfrente de la iglesia, con los zapatos en la mano y llagas en los pies. De tan embalada que venía caminando, tuvo miedo de pasarse de largo y no ver el arco de entrada del pueblo. A pesar del barullo que armaban los puesteros y el griterío de algunos peregrinos, se quedó profundamente dormida hasta el mediodía.
El sol caía directo sobre su cabeza y las palomas volaban alrededor de la cúpula de plomo cuando despertó. Tomó un mate cocido caliente, con chipá, y decidió entrar sola a la basílica. En medio del silencio, interrumpido por el eco de sus pasos, se escucharon doce campanadas. Gloria lo tomó como un buen presagio y se puso de rodillas. La vieron subir por las escaleras de mármol, hasta el camarín de la Virgen, donde estaba la imagen. Pidió por la vida de su hijo, y rezó en voz baja, su primer Padrenuestro. Las lágrimas cayeron sobre el rosario de semillas que apretaba entre sus manos.
A la salida se desmayó en el atrio, al lado de unos vendedores de tabaco y miel de caña, que se habían instalado sin permiso. Leticia la llevó, lo más rápido que pudo, hasta el dispensario, donde le dieron a oler un frasco de colonia. Una enfermera le colocó las piernas hacia arriba y la acompañó durante un buen rato. Cuando el color volvió a su cara, Gloria tomó sus cosas y regresó.
Melenita, le gritaban a coro, afinando la voz. Cuando alguno de los chicos empezaba a llamarlo así, enseguida se acoplaban los demás. Y las risas crecían por todas partes, como los yuyos. Emilio no respondía ni se detenía a enfrentarlos. Se aferraba a su portafolios y apresuraba el paso, levantando polvo con sus zapatillas gastadas. A veces lo tironeaban del cinturón del guardapolvo y lo obligaban a detenerse, o a dar vueltas como un trompo. Él nunca reaccionaba. Una vez le pregunté a mi madre, por qué le hacían esas cosas a Emilio. Me respondió que él era diferente, que no había aprendido a defenderse.
Dicen que después de la peregrinación de Gloria, todo el pueblo empezó a notar el cambio. Su hijo aceptó primero el caldo y el arroz con leche, después los fideos con manteca, y finalmente todo lo que le ponían sobre la mesa. Pronto volvió a hablar, y recuperó las ganas de caminar por las veredas del barrio. La madre no quería hacerse ilusiones pasajeras, pero había pruebas concretas. En cada análisis los glóbulos rojos aumentaban en cantidad. El cuerpo de su hijo iba ganando peso y energía. Al mes empezó a correr de nuevo, detrás de la pelota. Lo del pelo fue lo más raro. Le crecía sedoso y abundante, de un color castaño rojizo, que antes no tenía. Los médicos no sabían cómo explicar ese fenómeno.
Gloria empezó a consultar sobre los milagros, en cada uno de los lugares adónde iba. Sentía que le faltaba la fe necesaria, para poder acompañar esos acontecimientos. La vieron reunida con el sacerdote y con los grupos de la capilla, varias veces. Empezó a leer la Biblia por las noches, antes de dormir.
“Lo divino y lo terrenal son dos mundos distintos. Uno está habitado por los santos y el otro por los seres humanos, solo la fe los puede reunir”. Esa frase le había dicho una monja que estuvo hospedada en el hotel y ella la repetía, como si encerrara algo especial. En el grupo le respondieron lo que era evidente, la Virgen le había devuelto la vida de Emilio. Y le aconsejaron que diera algo a cambio, algo de su hijo. Algunos cuentan que ahí mismo, decidió hacer la promesa. Otros dicen que pasó varios días y noches sin dormir, al lado de la cama de Emilio, controlando sus movimientos y su respiración. Después dijo que, si él se salvaba, le dejaría crecer el pelo hasta la cintura. Sesenta centímetros de cabello, esa sería la ofrenda.
Una tarde de primavera, un grupo de alumnos se separó de la larga fila, y atravesó a los saltos el cerco del alambrado. Se treparon a los guayabos y arrancaron algunas de las frutas. Cuando Emilio pasó empezaron a gritar y a llamarlo por el sobrenombre. Él, como de costumbre, siguió de largo como si no los escuchara. Todo podría haber terminado ahí, pero esa falta de reacción encendió aún más a sus compañeros, que lo persiguieron durante una cuadra, y le tiraron las frutas por la espalda. Una de ellas pegó sobre el guardapolvo blanquísimo, y se escuchó un grito. La pulpa se abrió en una mancha rosada y brillante, y derramó su jugo como si fuesen hilos. Un hombre que pasaba en bicicleta intervino rápidamente, y espantó a los revoltosos. Son unos indios salvajes, dijo mi madre, desde la ventana, y me ordenó que entrara.
Gloria había pedido una reunión con la directora de la escuela 44. Tuvo que esperar casi una hora en el pasillo, a pesar de que no había nadie. Cuando entró al despacho vio una lista con los apellidos de los alumnos sobre el escritorio. Tendrán una sanción disciplinaria ejemplar, todos ellos, dijo la directora, afirmándose sobre el asiento. Después de llamar a la maestra, repitió que en sexto grado ya no eran tan niños, ni tan inocentes, y amenazó con expulsarlos si volvía a suceder. También dijo que la escuela contemplaba la situación especial, del alumno Emilio Medina, pero que en el establecimiento existían normas, y éstas debían ser cumplidas. Gloria agradeció conmovida las palabras de la directora, y pidió permiso para que Emilio pudiese usar una gorra, pero fue peor. Se la quitaban en los recreos y la escondían todo el tiempo.
Durante las tardes de lluvia, yo miraba desde la ventana de la sala. No pasaban muchos alumnos por la calle. Algunos se quedaban esperando que escampara, adentro de la escuela, o los iban a buscar con algún vehículo. A veces, cuando se preparaba la tormenta, se sentía el aroma intenso de la tierra mojada, que llegaba hasta el interior de la casa. Una vez vi pasar a Emilio, corriendo junto a su madre, bajo un paraguas desarmado, color naranja. Saltaban los charcos que se formaban sobre el pastizal. Mi madre me explicó que se apuraban por miedo a que los alcanzara un rayo.
Decían que Emilio anotaba las medidas de su cabello en una libreta que guardaba cuidadosamente debajo de la almohada. Crecía un centímetro y pico por mes. Catorce centímetros y medio por año, y así. Siempre le faltaba para llegar. Leticia le había prestado un libro de recetas caseras, para ayudarlo a acelerar el crecimiento del pelo. Masajes diarios con clara de huevo, jugo de limón en cada enjuague, baños con té de ortigas, o una mezcla de aloe y aceite de oliva por la noche. Algunas de ellas las había probado.
Después del episodio con sus compañeros en la calle, Emilio había dejado de ir al baño durante los recreos. Cuando no se aguantaba las ganas, pedía permiso durante la clase, y salía corriendo. Una vez se orinó en el pantalón y tuvo que retirarse de la clase. Le rogaba a su madre no ir más a esa escuela, o que lo cambiara a otra, lo más lejos posible. Gloria tenía ganas de mandar al diablo a toda la comunidad, a los santos y a sus milagros, pero se contenía. Abrazaba a Emilio con todas sus fuerzas, y repetía que faltaba poco, y le pedía perdón.
Me lo crucé una tarde, cuando me llevaron a vacunar a la salita. Tenía los ojos hinchados, y un vendaje de gasa en la mano derecha. Estaba esperando que le aplicaran la antitetánica. Su madre lo había descubierto en el lavadero, con unas tijeras, a punto de cortarse el pelo. Intentó detenerlo y en el forcejeo, sin querer, se lastimó la mano. Tuvieron que ponerle varios puntos. Gloria le explicó, una y otra vez, que si lo hacía, iba a traicionar la palabra empeñada ante la Virgen, y le pidió que tuviese paciencia.
Ese mismo fin de semana Gloria habló con Leticia y fue con su hijo a la peluquería. Utilizaron un peine finito, sobre el cabello humedecido, para volverlo más dócil, y algunas hebillas invisibles. Durante una hora estuvieron viendo como sujetar ese pelo, a la altura de la nuca, acomodándolo hacia adentro, lo más disimuladamente posible.
El resultado era un poco extraño, pero se veía bastante prolijo, y Emilio podía mover libremente la cabeza. Todos los días, antes de salir para la escuela, madre e hijo, repetían en silencio la misma ceremonia. Sus compañeros al principio no lo volvieron a molestar, estaba demasiado fresca la amenaza de expulsión de la directora. Pero luego de un tiempo, lo bautizaron cabeza con nido. Le silbaban durante los recreos, imitando el canto del benteveo, del gorrión, o del jilguero embravecido, y se contagiaban de risa, pero nadie se atrevía a tocarlo. Hay que reconocer que los chicos tienen inventiva, comentó la profesora de labores a sus compañeras, mientras espiaba el patio desde la secretaría, tomando una taza de té tibio con scones.
Un buen día Emilio se dio cuenta que había alcanzado los sesenta centímetros. Corrió al baño y se observó delante el espejo. Vio sus cabellos sueltos y ondeados, que le llegaban hasta la cintura. Los mechones rojizos se desparramaban hacia los costados, como dos gruesas cascadas. Se paró encima de un banco y se quitó la remera.
Tomó su cabeza con las manos, y revolvió su pelo con fuerza. Lo sacudió como nunca lo había hecho, y volvió a mirarse. Una sensación nueva y poderosa aceleraba su respiración, y recorría su cuerpo. Apoyó los dedos sobre su pecho y acarició su piel suave. Contó sus costillas una por una y bajó hasta la cintura, y debajo del ombligo, entre el borde del pantalón y la barriga plana. Y siguió explorando todavía un poco más, pero de repente algo lo frenó en seco. La imagen de la Virgen se le apareció de golpe, reflejada en el espejo, y lo envolvió con una mirada que parecía viva. Una mirada cuyo significado Emilio no alcanzaba a descubrir.
Se pegó un baño rápido y luego de secarse permaneció sentado un rato. Su cuerpo se había calmado pero su cabeza era una caja cerrada, llena de pensamientos nuevos que se agitaban. Se calzó la gorra rápidamente, y sin avisar a su madre, caminó decidido hasta la peluquería. Aguardó pacientemente su turno, sin hablar con nadie, contándose los dedos una y otra vez.
Una hora después estaba de vuelta. Traía una bolsa de nylon en la mano y una expresión diferente. Gloria lo estaba esperando, con el almuerzo listo. Emilio le dijo que no quería ir a la escuela ese día, ella aceptó. Comieron juntos, sin ceremonias y sin apuros.
La luz blanca iluminaba cada una de las vitrinas de la sala. El zumbido de los fluorescentes iba y venía. La primera parecía una juguetería abandonada. Camiones, trenes, autos y autitos. Varios peluches amontonados y algunas muñecas antiguas. En una esquina había un cochecito, con ropa de bebé, casi sin uso. Algunas miniaturas de animales, superhéroes y muchos soldaditos. En la siguiente se veían trofeos deportivos y medallas dentro de sus estuches. Camisetas de diferentes equipos, River, San Lorenzo, Boca Juniors, varias con el número diez. Otra, muy gastada, que decía Racing campeón. Y un par de la selección nacional.
En otra vitrina se veían placas radiográficas, una de ellas mostraba los huesos de una pierna, estaban quebrados. Había botas y brazos de yeso abiertos, llenos de firmas. Una muleta de metal, y otra más pequeña de madera gastada. Tarjetas postales y fotografías viejas de chicos, familias y animales. La última tenía algunos vestidos de novia, con sus velos y coronitas de pequeñas flores. Un par de trenzas, y mechones de cabellos. Había también algunos dibujos y pinturas con notas de agradecimiento escritas a mano. Y el plano completo de una casa, con patio y pileta de natación.
A Gloria y Emilio los había llevado Leticia, que aprovechó para hacer bendecir su Citroën, cero kilómetros. Después de la misa el cura los recibió amablemente, en la sacristía.
–Así es que vos sos Emilio Medina- le dijo, poniendo una mano sobre su cabeza.
Una caja alargada, con una nota escrita y firmada por Emilio, descansaba sobre el escritorio de madera. El sacerdote les comentó que algunos fieles estaban preparando la nueva cabellera de la Virgen, para sacarla en procesión durante las celebraciones. Y quería saber si les parecía bien, que usaran el cabello de la ofrenda para esa ocasión.
Todo el pueblo quería participar de la fiesta santa. Era un día soleado y caluroso. Desde muy temprano se veía una larga caravana en la ruta, rodeada de peregrinos. Autos, camionetas, motos, y varios carros tirados por caballos. Cerca de la iglesia estaba todo vallado, no podía ingresar ningún vehículo. Muchísima gente en la plaza principal, caminando por las veredas y en las calles. Turistas, devotos y curiosos compartían la música que salía de los parlantes. Compraban comida o algún recuerdo bendecido en los numerosos puestos al aire libre.
A la tarde se sentía el soplo fresco de una brisa suave. En una esquina había un grupo que tocaba la guitarra y cantaba, algunos bailaban. Todos esperaban ansiosos la salida de la Virgen. Gloria y Emilio estaban con Leticia en la galería de la basílica, delante de una de las cuatro columnas. Yo miraba desde la plaza, parado arriba de un carrito de copos de nieve. El dueño me dejó subir porque había vendido toda su mercadería y se sentía agradecido.
Las campanas sonaron de nuevo, esta vez un poco más fuerte, y todas las miradas se dirigieron hacia la basílica. Seis jóvenes salieron de la iglesia, cargando la base de quebracho sobre sus hombros, con la imagen encima. Tenían camisa blanca, saco y corbata oscura, y el mismo gesto de emoción en las caras, como si se sintieran elegidos. Caminaban lentamente, detrás de los religiosos, rodeados de un grupo de monaguillos, que repartían aquí y allá el humo de los inciensos.
De pronto se escuchó el órgano y un coro de niños cantó el Ave María. El sonido agudo de sus voces subía, y rebotaba en la copa de los árboles, sacudiendo sus ramas. El cuerpo de la Virgen ganaba la calle, y avanzaba sobre nuestras cabezas. Estaba cubierto por un manto celeste, que le llegaba hasta los pies, y que todo el mundo quería besar o tocar.
Cuando los jóvenes doblaron para bordear lentamente la plaza, el viento comenzó a soplar más fuerte, y la imagen se movió unos centímetros. Eso detuvo la marcha un momento y fuimos testigos de algo inesperado. Los mechones rojizos, indomables, aparecieron por fuera de la mantilla bordada, y la cabellera de la virgen, espléndida y abundante, flameó unos segundos en el aire, bajo la corona dorada. Esa cabeza de yeso, vestida con el pelo de Emilio, pareció moverse apenas, saludando a la multitud que la veneraba. Una exclamación sacudió la plaza, de una punta a la otra.
Gloria abrazó con fuerza a su hijo mientras pensaba que, quizás, la fe debía ser ese temblor, que se desparramaba adentro suyo y le apretaba la garganta.
Volví a ver a Emilio un tiempo después. Me costó reconocerlo, parecía más alto. Yo estaba con Dominga en la parada de colectivos, íbamos al consultorio del dentista. Me iba a atender por primera vez en mi vida, por un terrible dolor de muela.
Emilio caminaba junto a otro chico de su edad. Tenía puesto un equipo de gimnasia azul marino y zapatillas blancas con cordones. Llevaba una pelota de básquet, anaranjada, que hacía picar con habilidad sobre el asfalto y luego volvía a sus manos.
Caminaba rápido y firme, con una mirada desafiante, que parecía no hacerle falta.

Alfredo Martín
Las siluetas del sueño que tuvimos
El bien del sauce edita
2021