
Conectado hace más de dos décadas con las islas, el pintor acaba de exponer Paiva, un recorrido por los diferentes tramos de su obra donde retrata la vida en el Delta desde la parsimonia, la crudeza y la desmitificación de los estereotipos.
Texto y Fotos por Marvel Aguilera y Pablo Pagés.
La lancha está repleta el sábado por la mañana. Logramos replegarnos en la parte delantera del vehículo, envalentonados por un sol que repiquetea sobre las aguas del Tigre. Las paradas turísticas enlentecen la llegada, pero el agua que rebota y rocía el rostro funciona como un bálsamo en esa espera por alcanzar el muelle del Museo Sarmiento, allí donde se encuentra la exposición “Paiva”, un recorrido por la obra del pintor del Delta que desde hace años viene haciendo ruido tanto en isla como en continente.
Llegamos antes que Adrián y fuimos a dar unas vueltas por el Museo, la casa cubierta de vidrio que la protege contra las inclemencias del tiempo.
Había en el sector administrativo un deck con dos mujeres comiendo algo y les preguntamos si se podía ver la exposición de Paiva. La respuesta fue un no contundente, pero luego de una conversación que giró en torno a los fantasmas de la derecha que amenazan con volver al sillón de Rivadavia y las hectáreas ocupadas por la oligarquía, todo se amansó y nos permitieron ingresar.
Cuando entramos en la edificación paralela, adyacente a la biblioteca del lugar, nos encontramos con las obras. Muchas de ellas reflejan esa tonalidad tan característica de la flora local, pero hay algo más que lo meramente silvestre, hay un dejo muy perspicaz de la vida en la isla, con sus placeres y desesperanzas. Generalmente, cuando alguien decide pintar algo de la isla se emociona con las lanchas colectivas, los muelles y cosas por el estilo. Paiva no hace eso. Más bien intenta dar una idea de ciertos sentimientos y percepciones que le suceden cuando camina por ahí o vuelven hojas de su pasado.
Pinturas fabulosas, eclécticas, de distintos tiempos y tonalidades, algunas más impresionistas que otras, pero todas con esa búsqueda que va más allá de la postal de isla.
Al salir de la muestra aparece un hombre flaco, medio canoso, llevando de la mano a su pequeña hija. Nos miramos y supimos de inmediato de qué se trataba el asunto. Adrián Paiva es generoso y manso, sereno y cordial. Alguien que puede explicar uno de sus cuadros sin tener que remitir a cánones ni a escuelas.
Sabíamos que por ahí nomás vivía, a pocos metros, y lo seguimos hasta la casa por uno de los tantos caminos sinuosos del Delta.
Ya adentro de la cabaña, cambiamos parrilla por horno eléctrico, sacamos el pechito de cerdo, el vino y pusimos el grabador encima de la mesa redonda. Afuera, el sol pegaba fuerte, pero el aire de la isla ya comenzaba a sentirse distinto, impregnado de muchos de los componentes que Paiva retrata tan vívidamente en sus obras.
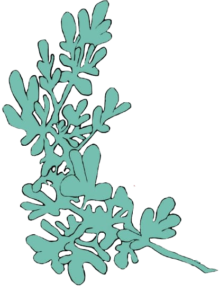
¿Cómo llegaste al Delta?
Viví hasta los catorce años en Pablo Nogués, por acá cerca. Después estuve en San Martin, algunos años en Capital. Cuando estaba en la escuela de arte tenía un compañero que venía los fines de semana para acá, era el año ’95 o ’96. No teníamos luz. Queríamos hacer la de Van Gogh, de venir y vivir acá. Ya en el ’97 volví a venir con mi amigo, había conseguido un laburo para pintar unas naturalezas muertas. La ciudad estaba mal porque había caído la crisis, te quedabas sin laburo y cagabas, no conseguías nunca más. Se había acabado la bonanza del uno a uno. Habremos estado un año y después volví a la Ciudad. Ya para fines del 2000 regresé, un poco agotado. En ese entonces eras docente y te bajaban el sueldo, una serie de medidas antipopulares. A poco tiempo cayó el diciembre de 2001. En ese entonces no había nadie en la isla, éramos unos locos. Había un poeta holandés, un artesano, un escritor de la escuela de arte que se había venido al Carapachay.
¿Tu acercamiento a la pintura tuvo que ver con tu formación a nivel estudios?
Estudié en San Martín, en una escuela de arte. Y empecé a trabajar con otros artistas. Hice un profesorado, empecé en el noventa. Hice docencia dos o tres veces, pero aguanté un año y me salí. El sistema es muy burocrático. Te encontrás con esa gente y ese mundo. La última vez que di clases fue en un profesorado, agarré una suplencia. Mi idea era ir, agarrar onda con los pibes, pensar un proyecto. Pero tenía una profesora que iba después de lo mío y que me decía “¡Paiva, tenés que llenar el libro de actas! ¡Llená el libro de actas!”. Me di cuenta de que estaba yo en esa película, escondiéndome para que no me vean. Cuando uno se quiere acordar, está agachándose siendo perseguido de los que te botonean, con los pedidos.

Quizás la pregunta era sobre la formación más allá de lo académico, de lo que fuiste aprendiendo desde tu infancia.
Tenía berretines de chiquito con dibujar. Mis viejos eran laburantes, empleados de fábricas. Y me anotaron en un colegio industrial. La colimba y colegio industrial. Tengo una amiga que me dice que el hijo toca música y quiere mandarlo a un industrial, yo le digo que le va a cagar la vida. Doble turno, gimnasia los sábados. Hice en el ’80 la secundaria, en el ’90 me recibí y ya habían cerrado todas las fábricas. Hice la de técnico mecánico. Mi hermano que no estudió industrial labura de eso. Después del servicio militar y el industrial, una depresión tenía. Salí de ahí y me dije “tengo que estudiar arte”. Empecé a averiguar y no conocía nada. Sí sabía que me gustaba dibujar y leer. Averigüé y me dijeron de la escuela en San Martín, todavía estaba en la colimba, clase ’71. Estuve dos años adentro. El segundo año me dejaban salir para ir a cursar. Iba vestido de colimba. Parece una historia del siglo XVIII, pero es del siglo pasado.
En esa época había muchos grosos exponiendo, como Carlos Alonso.
Cuando yo empecé a estudiar había tres galerías, tres o cuatro. Y para entrar al círculo ese tenías que ser muy virtuoso.
Es decir, que no había influencias tan directas con el ambiente artístico.
No vengo del ambiente de las artes. Toda mi influencia mayormente es literaria y de cine. Incluso de la tele, lo que existía en esa época, los ciclos de cine. Leí mucha filosofía. Clásicos. El otro día me acordaba hablando con un chico de la época de Lovecraft.
Lovecraft fue el que exhibió al monstruo de alguna manera en la literatura. Eso era algo impresionante, siempre se lo insinuaba, era una metáfora. Lovecraft lo que hace es dar paso a algo que el cine va a aprovechar más adelante.
Eran épocas. En el ’80 se publicaba a Lovecraft, cuando se había escrito cuarenta años atrás, pero acá llegó en el ’80. Uno va acompañando esas épocas al no tener un contexto familiar. También estuvo muy presente la Cerdos y Peces. Me gustaba leer. Al estar en una escuela industrial no había mucha referencia, era todo Boca y River o Ford y Chevrolet, no mucho más.
¿Y esos momentos de estudio estaban atravesados por el clima político?
Los ’80 estuvieron más atravesados por la democracia, la vuelta de la democracia, lo post militar. Lo bueno y lo malo estaba muy claro. El diablo eran los milicos, que estaban ahí. Después, cuando hice la colimba, estaban los milicos con una cara… los corrían de todos lados. Entonces fue más fácil los ’80 en ese sentido, estaba el exceso, la apertura. O podías ser abierto y copado o eras un facho. Después apareció Menem en los ’90 y todos se vendieron ahí.
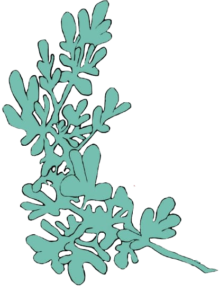
“Hay una mirada de turista a la que todo le parece pintoresco: la lancha almacenera, la sudestada, los tiempos. Pero yo vine a vivir siempre en la parte detrás del río, la tercera línea, el monte”.
La cultura y el menemismo, te fagocita y te mete al sistema.
En los ’80 te ponías un póster del Che Guevara y venían a decirte, sacalo porque podés tener problemas, todavía están operando. Si ibas a una marcha tenías que fijarte que no te saquen fotos, ir medio oculto. En los ’90 te vendían la remera del Che. Y hoy se sacan selfies en la marcha, te mandan la ubicación. Hay todo un cambio de la política de la vida, de la ideología. En los ’90 se fagocitó todo lo que antes era resistencia, esa resistencia de los ’80, el rock. El otro día veía una nota y muchos rockeros habían participado de la campaña de Menem y de Angeloz. Estaban todos. En los ’80 estaba el demonio y en los ’90 con Menem había una cosa rara. Recuerdo que Spinetta decía “si gana Menem me voy del país”. Piazzola también. Y Menem decía “él no será menemista pero yo soy piazzolista”. Pero todos lo compraron, de alguna u otra forma. El discurso era el de entrar al mundo, al primer mundo. El mundo avanza, pensar en otra opción era de caído del catre. Del pasado. El kirchnerismo tuvo algo similar, un capitalismo pero con rostro humano, no como en los ’90 que copó todo. Por ejemplo, antes se reprimía y ahora no.
Se reprime por otras vías quizás, más sutiles.
Se controla de otra manera. Controlados y manipulados. Formateados. Con la pandemia, cuando empezó, no se podía salir. Los vagos acá se sentaban a escabiar, yo los cargaba de que estaban en el Paraná. Yo estuve dos meses sin ver a mi hija. Venía la gente acá y se infectaban todos. Un delirio. Pero ya desde los ochenta y noventa, a Alfonsín no lo dejaban moverse. Se vendió la caja de seguros, las jubilaciones, mucha gente quedó en pelotas. Y hoy los planes sociales son una curita. Pero el avasallamiento de los derechos sigue aumentando, la industria sigue desapareciendo. Es un Estado que, como dice Zizek, es la imagen del gato que corre en el vacío y que hasta que no mira para abajo, no se cae. Un Estado medio bobo. Hay un problema y arman una página de Instagram. Suben dos boludeces por día. Uno les pregunta algo y nadie contesta.
Con las artes no sé qué va a pasar, sí hay un cambio de paradigma. Veía a muchos actores hablando de Netflix. Pero eso es nuevo. A nosotros también nos pasa algo, hay una cosa de redes y el arte. Hay una cosa del capitalismo que es muy diferente.
¿Vos empezaste a exponer en 2004?
Sí, empecé a exponer allá por 2004, cuando ya estaba viviendo acá. Había pasado el 2001 y la crisis. Éramos cuatro, vivíamos separados pero estábamos en el Angostura y nos juntábamos. Éramos poquitos, tres o cuatro. Y estuvo bueno porque sacábamos un bagre, lo poníamos en la parrilla, juntábamos algo y comprábamos un vino con una ensalada de nueces y cebollín. Estaba Horacio que hoy vive en la costa, un hippie de otras épocas, que nos decía “sabés cuánto pagarían los gringos por estar acá”, sentado en un parque abandonado. Y mientras tanto, en la ciudad se estaban matando. Tiene eso la isla, que te arreglás con nada. Más en esa época, que no había internet, teléfono. Era como estar de campamento, muy hippie. Y ahí fue cuando empezó a activarse todo, que tiene que ver con la asunción de Néstor, que tuvo un plan con el arte. Se le daba manija. Se hacían gallerie nights todas las noches. Te llevaban con una combi por las galerías de Palermo, llegabas y te estaban recibiendo con un champán. Ahí empezaron a abrirse galerías por todas partes. Reflorecieron los ’60 y los ’70, había mucha gente joven. El peronismo aún miraba con recelo a Néstor. Y ,por otro lado, la izquierda estaba con el zapatismo, el sub comandante Marcos que bajaba línea desde Chiapas.
¿En ese contexto te mandaste ya?
Sí, empecé a trabajar con unas amigas que pusieron galerías, con otros amigos. Fuimos a ArteBA que era una vidriera importante. También he tenido suerte. Hubo un periodista que fue a cubrir ArteBA cuando no era tan mediático, y se hacían movidas donde le daban manija en los suplementos y artículos de los diarios. Y de repente un periodista va a cubrir la inauguración, y el tipo no sabía nada de arte. Entonces le pregunta a los que estaban ahí y sale mi nombre. Y de repente estaba en Clarín, donde se decía “las primeras ventas las hizo Adrián Paiva”. Era un cuadrito de cien dólares, pero la gente que lo veía lo hacía una gran vidriera. Si estabas en ArteBA era como la consagración. Y de ahí empecé a exponer, pasé a otras galerías, algunos premios. Yo estaba en la isla y venía de la escuela de arte. Trabajaba con escultores, hacía monumentos, escenografías. Ahí la conocí a Marcia Schvartz, vivía en El esperita. Pasaba bastante tiempo ahí con Coco Bedoya, la ex pareja, un artista peruano conceptualista que laburó mucho en los ’80. Con Coco nos hicimos amigos y entré un poco en tema. Luego con Marcia. Y de ahí exponer y exponer. Lo de la isla surgió también porque estaba acá. No había nada en la isla.

¿Había artistas que retrataran la isla en ese entonces?
Estaban los históricos, Xul Solar, [Guillermo] Butler, pero no había movida. Había artistas que venían. Todos pasaban porque estaba cerca de la ciudad. [Carlos] Gorriarena tenía una casa en la isla. Siempre hubo artistas pero que no tematizaban, venían a pasar el fin de semana. Norberto Gómez vivió un año acá, cuando vino de París. Un día me dijo: “¿sigue hecha mierda la gente en la isla?”. Él decía que “con el verso de la naturaleza…” porque es muy dura la vida en la isla: el frío, la humedad, cargar cosas, la leña. Pero como está valorizada la vida lejos de la ciudad, pareciera que somos todos felices. Y la misma gente de acá se lo cree, dicen “está difícil la vida en la ciudad”. Pero acá se te caen las muelas y no tenés dónde arreglártelas, pero pensás que estás bárbaro por estar fuera del sistema.
Vos tratás esas cotidianidades, ¿no? No vas al estereotipo.
Hay una mirada de turista a la que todo le parece pintoresco: la lancha almacenera, la sudestada, los tiempos. Pero yo vine a vivir siempre en la parte detrás del río, la tercera línea, el monte. Donde no hay nada de turismo. En esa época yo le decía a la gente que vivía en la isla y ellos me decían “¿cómo que en la isla?” Porque no había ni luz, en el ’97 aún no. En el 2001 recién vino, cuando llegó [Sergio] Massa. Hoy hay teléfono, wifi, lleno de gente y pobladísimo de escritores, pintores. Hay un montón de textos sobre la isla, todo el que viene lo hace. Lo mismo los pintores. Todos pasan y tratan de hacer una obra.
Todos pasan, pero vos te quedaste.
Me sentí expulsado de la ciudad cuando vine en el 2000, porque me habían prestado una casa en Devoto y ya se me acababa. En un contexto donde era docente y me bajaban el sueldo, que encima eran dos mangos. Hice un mural en un barrio de San Martín, agarré trescientos pesos y con cien pagué una casa acá. Me anoté en el Consejo Escolar y empecé a trabajar en las escuelas de verano. También en un comedor, luego de hacer un curso de educación popular. El comedor El rincón, atrás de la terminal del 60, en un contexto de mucha hambre. Cuando empecé a exponer y vender me fui de vuelta para la ciudad, pero duré un año y me volví. Me embolé. Ya me había acostumbrado acá, a lo agreste. Después el contexto de la isla. Acá pasa el vecino y me dice “Paiva, ¿qué tal?”. Y cuando voy a la ciudad me siento una cucaracha, esquivando los cero kilómetros que casi me chocan. Me deprime.
Lo que pasa es que todavía hay ciertas formas de solidaridad en la isla.
Sí, y de reconocimiento, todavía seguís siendo una persona. En la ciudad sabés que hay un montón de gente que está en la misma que vos, y sabés que sos el último orejón del tarro. No tenés un mango y todo te cuesta un huevo. Acá pasa un vecino, te quedás fumando con él, armás un asado, te quedás charlando con la gente.
Y “Paiva”, la muestra actual, ¿cuándo surge?
Cuando empecé a pintar, hacía otras cosas también, laburaba con escultores. Y cuando empecé con los paisajes era la primera vez, porque en la escuela había una formación muy en el aire, sin práctica. Y cuando vine a la isla en el ’97 me dije, “voy a pintar un paisaje” y me quedó toda una cosa marrón. Porque es muy complejo el paisaje, tiene un montón de planos, profundidades. No es como un objeto que vos dibujás y tenés un contorno. La cuestión es que me quedó esa cosa marrón y me dije: “bueno, los paisajes son para las viejas que van a los talleres, esto no es para mí”. Yo venía con la formación de los talleres, de los años ’90, el arte del Rojas, del Recoleta, que hoy está súper canonizado. Que es un arte muy objetual y todo muy autorreferencial. Esos artistas son los que hoy van a Venecia, pero en ese entonces eran re contra marginados, porque era el arte light, el arte rosa, el arte gay. Era el arte que se había podrido de las consignas políticas y de querer salvar el mundo con el arte. Había unas cosas muy personales, dibujar a tu gatito y ponerle lentejuelas. Esos artistas son los que hoy están en la mayoría de las bienales.
En uno de los cuadros se nota que una casa está en una crecida, por el espejo que le hace la casa misma. Y en ninguna de las obras aparecen personas, solo el entorno de la casa. ¿Es una resistencia a esa figura del yo de la que hablás?
Sí, puede ser. Cuando me vine a vivir acá me dije “no puede ser que no haga paisajes”, es decir, no puede ser que no lo pueda hacer. Me compré acuarelas y me puse a pintar, como un desafío. En ese momento yo todavía venía con esa formación y la idea de adquirir conocimientos y destrezas. Y me puse a practicar. Cuando me invitaron a la primera muestra, en una colectiva de Carlos Romero que era sobre objetos, los objetos de la isla. Eso es algo más común, la mayoría de los que viene flashea con los objetos, con pedazos de madera viejos, con cosas que trae la sudestada. Y empieza a ensamblar esos objetos, es lo primero que hace el que viene a la isla. Objetos raros que no tienen función, pero que tienen una estética. Entonces lo primero que uno hace es ensamblar eso. Cuando me dicen de hacer una individual, yo ya había empezado haciendo los montajes. Romero vio mis laburos. El director de ArteBA era [Juan] Cambiasso, y como él coleccionaba cuadros de La Boca, a Romero se le ocurrió regalarle unos míos, y el tipo se fascinó con las pinturas y me financió el stand de ArteBA.
Y bueno, ahí le mostré las acuarelas, los paisajes. Y la de la galería me dijo, vos “tenés algo. Está todo bien con los objetos, pero eso lo hace cualquiera. Vos tenés algo que otros artistas no tienen, que es saber pintar, y eso tiene su valor y su público. Aprovechá eso”, me dijo. Cualquiera que se recibe en el UNA quiere hacer eso. Yo quería ser un artista moderno, no quería paisajes. En ese momento, después de los ’90, había surgido el arte político y se había afianzado el objetualismo y lo conceptual. Y pintar estaba mal visto. Éramos cuatro. Estaban los viejos, sí, pero nadie les daba bola.
En el registro de la luz y del trazo, hay momentos en que tu pincel y tu pintura se ponen muy finos y retratan una casa. Y hay momentos en que esa pincelada juega sobre la insinuación.
Yo soy pintor y a mí me interesa la pintura. No es que soy isleño y quiero retratar la isla. Encontré un tema para retratar como pintor. Imaginate alguien que nace en la isla y tiene que escribir algo muy personalmente, pero sabe todo de la isla. A mí me pasó eso, encontré un tema. En ese momento en la isla yo pensaba que teníamos con mis amigos que hacer una muestra de los artistas del Tigre. Estaba vacío de arte. De intendente estaba Ubieto, pero tenía cero onda con la isla. Eso lo vi. Esas primeras muestras fueron en Tigre, en Palermo. Incluso organizamos una muestra que quisimos hacer acá en el Museo Sarmiento, pero me dieron mil vueltas. Y la terminamos haciendo en el Recoleta, con todos vecinos de acá y otros artistas, que muchos laburan todavía, y otros eran vecinos, había uno que cortaba el pasto. La muestra se llamó El ojo del Tigre, y la onda fue que a través del tigre se llamara la atención. Pero en principio fue eso, queríamos posicionarnos como los artistas del Tigre.

La alarma del horno suena. Y Adrián se levanta. El sol va corriéndose a medida que pasa el tiempo y nos movemos al último costado del asiento sobre el deck. Cada tanto, una brisa atraviesa el ambiente. Paiva cuenta, desde la cocina, que vienen realizándose juntadas entre distintos artistas del Delta y comenta sobre la próxima, en donde harán un mural en defensa de los humedales. También acota que hace poco le solicitaron hacer una pintura en la boletería de la estación. Todavía tenemos la comida y unas horas por delante, y Paiva ya se acerca con una ensalada de rúcula con cherris. En ese lapso, tan finito y majestuoso, ya podemos visualizar los trazos de Adrián en ese espacio de inflexión entre territorios, entre dos mundos, invitándote a esa confluencia entre lo cansino y lo agreste, haciéndote parte de la atmósfera que genera la isla al salir de continente.

Paiva en el Museo de Arte Tigre – Hasta el 30 de mayo, con la curaduría de Roberto Amigo.
Paiva en Museo Sarmiento – Hasta el 28 de febrero.



