
El actor presenta Un tren chocó contra otro tren, su primera obra como autor y director. En esta entrevista traza una línea de tiempo sobre los saberes que lo fueron formando, las batallas contra la dinámica del funcionamiento teatral, y los sentimientos contrapuestos del encuentro y la ausencia presentes en su creación.
Por Marvel Aguilera. Fotos: Eloy Rodríguez Tale.
Las calles del Abasto están rotas y en el aire se huele ese olor a polvo de los martillos eléctricos que rebotan contra el cemento. Llegar al bar El destino, sobre la calle Humahuaca, parece adentrarte en una especie de laberinto, uno donde el destino es un barrio que existe y está dejando de ser al mismo tiempo. Curiosamente, mucha de esa modernización permanente, que eleva rascacielos y diluye en recuerdos el presente de quienes todavía habitan el territorio, es el punto al que parece volver en su análisis Juan Tupac Soler. Es que su primera obra como autor y director, Un tren chocó contra otro tren, nos habla de los reencuentros pero de algo más allá, de eso que hace a lo eterno contingente, de que aquello que nos une, un día nos puede alejar.
Sentado sobre una mesa que linda con la cadencia de una tarde aplanada, en la espera de un café porteño clásico, entre el ruido sutil de un noticiero y el paso de los autos a tientas que carcomen el pavimento maltrecho, Juan recorre internamente un camino que parece breve, pero lo ha encontrado prematuramente. En una ciudad que entonces era Capital, en un barrio de Caballito donde los tablones de Ferro era una pertenencia, en unos años noventa que habrían de marcar a una generación que vivió de prepo el goce capitalista y el derrumbe colectivo.
El teatro apareció, como todo. Pero sin forzamiento, casi como un imán que lo empujó a entreverarse en el salón de actores de su colegio. Un teatro que no era teatro, pero lo era. Otra vez, una realidad lúdica que venía a correrlo de la monotonía, de lo extra cotidiano. Un resquicio que se filtraba de una puerta hacia un lugar del que no saldría jamás o, mejor dicho, al que siempre volvería.
Porque eso que comenzó en un tercer grado, en el fragor de los dedos con tinta y la campana del recreo, tendría otra fase una vez terminada la secundaria. Allí donde entra en consideración la noción de futuro, del destino identitario. “Había esta cosa que todo el mundo te hace creer, de que no vas a poder nada si no estudiás y te formás. Y ahí me enteré de la existencia del UNA y de la EMAD. Fue como una excusa hermosa, iba a estudiar, pero actuación. Fue como ganarle al sistema, porque lo que quería no estaba dentro del canon terciario-universitario, y cuando lo descubrí vi que podía, y era público”.

Juan explica, con la calma zen de quien no compite contra el tiempo, que esa plena libertad del arte académico también ofrecía una multiplicidad de disciplinas de las que embeberse. Sin embargo, había algo en la actuación que insistía dentro suyo en moldear su necesidad expresiva. Un deseo de poder vincularse con algo más que consigo mismo. El encuentro como paradigma de un recorrido que ve en lo colectivo la capacidad de poder fortalecer las búsquedas, incluso las más personales. “Muchas veces las crisis existenciales está bueno transformarlas, y ponerle el cuerpo a la actuación ayuda a que toda la fragilidad de uno pueda tener un curso en algo más amable, que es el teatro”, comenta.
En esa formación ecléctica, que lo ha llevado a absorber experiencias de docentes como Pilar Ruiz, Guillermo Cacace, Martín Flores Cárdenas y Ciro Zorzoli, entre otros que resuenan en cada decisión actual, hay algo también de perspicacia. La capacidad no solo de aprender, sino de poder ponerle una singularidad a tantos saberes recibidos, a darle un tono distinto a una paleta de colores; un condimento nuevo a una receta. Algo que ponga a prueba los miedos de arriesgar, de arrojarse al destino de lo propio.
Ningún salto es posible si no hay previamente un objetivo. Uno que Juan repite a lo largo de la charla: la necesidad de que lo hecho “esté vivo”, de que las funciones no sean esquemas fríos de un desarrollo escénico pulido, sino algo del momento; una caja manual capaz de poner otra marcha o retroceder cuando es necesario; un silencio más largo; un gesto único de un actor percibido por la persona sentada en el rincón superior de la sala.
Dice en ese sentido: “No me interesa que funcione, me interesa que suceda. Que a partir de lo que suceda, alguien se vaya de ahí un poco sacudido, con preguntas también. Eso es lo que compartimos, la necesidad de que el teatro esté vivo”.
Un tren chocó contra otro tren, la obra que puede verse los viernes a la noche en Casa Estudio, y que marca su debut como autor y director teatral, representa ese respeto que Juan tiene para con esa temporalidad. Ni un forzamiento ni un dejar fluir, sino una maduración a fuego lento; una cosecha de estación que implica toda una batalla contra la ansiedad generalizada del ámbito teatral, que se mueve a los empujones, gestando materiales que se reciclan y brincan de espacio en espacio, sobreviviendo a la dictadura implacable del funcionamiento.
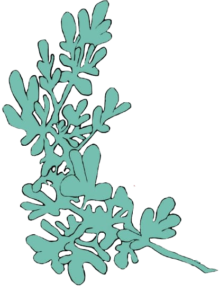
¿Cómo se fue dando la creación de la obra?
Hubo dos momentos para mí. Uno fue cuando terminé la escritura de la obra, que es totalmente distinta a lo que es la obra hoy, y eso está bueno. Me parece que está bueno hacerse cargo de los errores y poder ver qué funciona y qué no en el teatro, si no montamos cosas por montar. El día que terminé el texto y convoque a los actores me dije “acá hay algo, es copado”. El año pasado hicimos unas funciones cerradas, un espacio de prueba de seis funciones para los amigos y ver qué pasaba, después de eso dije “acá está la obra”.
¿Y desde lo conceptual qué te atravesaba?
Tenía muchas ganas de escribir sobre los reencuentros. Tenía una idea muy vaga de una chica que se había ido en la crisis del 2001 y volvía a la Argentina por un trabajo musical artístico, y se encontraba en la barra de una fiesta con su noviecito de la primaria. Eso era algo que tenía pensado para un posible corto al que nunca le di lugar. Agarré un poco de eso. Además, tenía un monólogo escrito para un bailarín y una bailarina que nunca se estrenó y era muy lindo. Entonces, un día me di cuenta de que tenía mucho material sobre reencuentros y unifiqué los personajes. Pero también quería hablar de las ausencias, de las tragedias. A mí me afecta mucho todo lo que pasa en esta ciudad.
¿En qué sentido?
Me afectan las tragedias, los accidentes. Me sorprende cómo el porteño naturaliza ciertas cosas en las que avanza su vida y se olvida que pasó eso. Once es un barrio que tiene un montón de eso: tragedias grandes y micro tragedias, en las que la gente no registra que hace un par de años pasó esto o aquello. Tengo algo de muy chico que me perturba un poco: los amigos que se fueron, los padres de los amigos que se murieron, los abuelos. Todo me afecta mucho y no lo puedo olvidar.
Entonces quería hablar de eso, de que la gente sigue y se olvida. Uno se olvida que hubo un accidente, un atentado. Me sorprende lo que hace la mente humana, porque yo no puedo, me cuesta hacerme el boludo. Paso por Once y me pasan cosas, con Cromañón, con el tren. Y somos una generación que no tuvo guerras o dictaduras, pero de los noventa para acá pasamos micro tragedias fuertes.
¿No creés que el tiempo pasa mucho más rápido que la capacidad que tenemos para asimilar esas tragedias?
Sí. También me pasó que el texto lo terminé de escribir a medida que mi mamá se moría. Entonces, en todo lo que escribo hay una ausencia. Y todavía estoy duelando esa pérdida que fue un montón para mí. La escritura me ayuda a estar mejor. No sé si sanar, pero sí a estar mejor.
Hay una sensación de que lo que no se habla más, se sanó, y en realidad uno vuelve todo el tiempo a eso.
Me pasó que después de eso, nada me daba lo mismo. Nada me da lo mismo ahora: los proyectos, las amistades, dónde vivir. Es más espesa la vida ahora, más terrenal. Un sacudón que uno dice “cómo hago”.
Hay una frase de Jean Paul Ritcher que dice “la memoria es el único paraíso del que no podemos ser desterrados”… Pensando en el reencuentro de los jóvenes de la obra, y cómo estamos atravesados por una era donde lo único que vale es el presente, una era del stream, y donde el pasado termina siendo una forma de resistencia de nuestra identidad.
Estoy de acuerdo. La obra está en presente, pero en pasado. Hay algo de ellos dos, que no son nada sin esa memoria. Me gusta mucho el vivo real, el del teatro. Esa cosa intangible y frágil, de que terminó la función y ahí murió. Ese viaje en que quizás uno le dice a un amigo “andá a ver esto” y quizás no le pasa lo mismo. Y la función puede ser distinta, para bien y para mal. Creo que la obra en un trasfondo habla de lo que es importante para uno y de lo frágil que es todo. Habla mucho de esa fragilidad, de que todo se quiebra en algún momento.
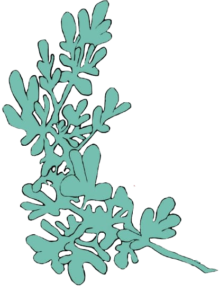
“La obra está en presente, pero en pasado. Hay algo de ellos dos, que no son nada sin esa memoria. Me gusta mucho el vivo real, el del teatro. Esa cosa intangible y frágil, de que terminó la función y ahí murió”.
Me viene a la cabeza la idea de la obsolescencia programada pero respecto a los vínculos. Uno tiene relaciones contingentes por algo laboral, por ir al gimnasio, etc. Pero ya no hay vínculos tan idílicos como en la infancia.
Antes el otro te atravesaba más, y ahora parece que no te atraviesa. Y eso me parece tristísimo. A mí no me dan ganas de vincularme con gente que no me va a atravesar. Es decir, estamos charlando a partir de una obra que te generó algo, la obra habla de mí pero a la vez no. Y hoy en día la obra es una de las cosas más preciadas que tengo. Podíamos haber llegado a intercambiar unas preguntas, pero dijimos ¡no! Veámonos. Me interesa eso, lo analógico.
¿A qué le llamás analógico?
A algo que para que suceda lleva más trabajo que lo digital. Algo más artesanal y más humano. En términos de recursos teatrales, lo que suena en la obra yo lo ponía desde sonido. Y Martín Flores Cárdenas me dijo “esto no va con la obra”, y ahí apareció el grabador que podía ser generador de sonido o la guitarra. Y en esas cosas apareció la identidad de la obra. Menos artificio. Si bien está superpensado y planeado, hay más peligro de que salga mal. Todo el tiempo uno está pensando que se va a romper el grabador o la guitarra.
Lo analógico es eso también, que tiene más riesgo: un casete grabado, que la cámara funcione, que se revele como lo esperabas. Ese vínculo con la vida me gusta, porque me gusta esperar el revelado de la foto. También por algo es que me gusta un arte tan viejo como el teatro. No sé por qué, pero hay algo ahí que me hace más ruido que otras cosas. Porque el teatro es muy viejo. A veces me pregunto por qué seguimos haciendo teatro, por qué no lo podemos soltar.

Puede que el teatro, en especial el off, sea un bastión de resistencia a la dinámica capitalista que ya interpeló bastante al cine o la música. Y si bien tiene esta problemática del funcionamiento, está todavía esa chispa que permite sortear eso y entregar algo más humano.
Pienso que es así, porque si no, no lo haría. Me gusta también el lado misterioso de todo. Estamos en una ciudad muy teatral, que cada vez me sorprende más. Hubo pandemia y todo, y el teatro sigue ahí. Pasaron cosas, obviamente, cerraron salas, pero seguimos siendo una ciudad muy teatral. Eso no quiere decir que todos hagamos el mismo teatro. Eso me parece lindo. No bardeo la forma de trabajar de otros. Me puede pasar en unos años que haga obras solo para generar ingresos. Hoy me mueve otra cosa. Lo que hay también es una necesidad de industrializar todo, un exceso de reventa. Cuando escucho los debates, de qué es bueno y qué no, me parece que pasa en todos los gremios: en los bares, en los locales de ropa, en los kioscos. De repente ves que hay dos kioscos, uno al lado del otro, y te preguntás ¿qué sentido tiene esto?
A su vez, somos muchos. Quizás uno deja la vida en su kiosco, y el otro abre y cierra solo para que deje algo de ganancia. Lo que me parece importante es saber para qué abrís el kiosco. Si vos sabés que la obra la hacés para darle de comer al sistema, está bien. Y si vos la hacés porque hay un ruido artístico en tu cabeza, también.
Generalmente, las obras que terminan generando algo distinto son las que arriesgan.
Me parece importante que haya una búsqueda en lo que hacemos. Es como irse de mochilero o a dedo. No sé dónde voy a terminar, pero voy. Pueden pasar muchas cosas. Incluso proyectos que no se logran estrenar, pero que estuvo bueno intentarlos. Pareciera que está mal no estrenar, una falta de respeto, una pérdida de tiempo. Y no se puede, cuántas cosas no funcionan y nadie se muere por eso.
Nosotros estuvimos mucho tiempo ensayando. Algunas personas nos dicen “uhh”. Pero bueno, la obra no estaba, no aparecía. Tampoco se puede estrenar cualquier cosa. Ahora a mí me da más ganas de invitar gente a ver la obra, amigos, periodistas, colegas.
Es muy gastronómico eso de saber bien como creador cuál es el punto exacto, y saber que no se puede arrebatar. Pasa mucho también en la literatura, con novelas o autores que fallecieron y cuyos dueños de derechos publican obras póstumas sin terminar.
Hoy en día el tiempo es algo rarísimo, la concepción del tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que ensayar? ¿Cuánto tiempo hay que estar en cartel? ¿Cuánto tiempo tiene que durar la obra? A veces a mí me desespera. Y creo que la obra un poco habla de eso, la idea de dos amigos que no se ven hace mucho, pero cuyo amor sigue. De hecho, hay gente que me dice “che, me pareció muy larga” o “se me pasó volando”, pero la obra siempre dura lo mismo. La sala ayuda mucho a eso, porque te hace entrar como en otra dimensión por sí sola. Es raro lo que sucede, sobre todo en el teatro, de que alguien te pregunte cuánto dura o cuánto van a ensayar. No sé. Ni idea. Hay poca paciencia. Me incluyo, hago un laburazo para no caer en esa trampa. Todo lleva tiempo. Es como la masa madre o el amor.
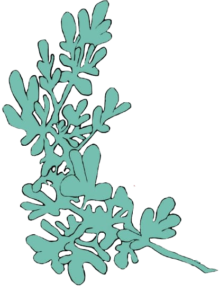
“Pueden pasar muchas cosas. Incluso proyectos que no se logran estrenar, pero que estuvo bueno intentarlos. Pareciera que está mal no estrenar, una falta de respeto, una pérdida de tiempo. Y no se puede, cuántas cosas no funcionan y nadie se muere por eso”.
Me quedo con lo que decís de la fragilidad, porque hay una también de los recuerdos. Esa idea de que uno vivió de determinada manera lo que pasó. En cierta forma, y no está mal, cada uno le da un valor afectivo a su experiencia. Freud decía algo así como que no recordamos exactamente lo que vivimos sino las evocaciones posteriores. Y creo que está bueno quedarse con eso, más que con cómo fue concretamente.
Es loco porque lo mío es ficción, aunque obvio que se escapan cosas personales. Pero hay mucho juego con eso, lo exagero, agrego. Y hace poco vinieron unos amigos de la secundaria a ver la obra e hicieron lecturas más profundas de las que yo pensaba. Y decían “esto es por esto”. Y la verdad no lo recuerdo. La obra no habla de nosotros, pero sí habla a la vez. Pero ellos encontraban más de lo que yo creía que había. Por algo lo más eterno viene de la mano del arte. Y la relectura de eso me parece buenísimo. Los espectadores hacen relecturas de tus hipótesis.
Siento que la obra le habla mucho a una generación de los treinta, y eso no sucede a menudo. Es posible que eso se dé a partir de que nuevos autores asoman a la escena teatral, con otras perspectivas, que entran en un diálogo con los suyos.
Hay algo filosófico de que convivimos sin saberlo. Me da gracia la gente con la que estuve en los mismos recitales y que me entero después. Esas cosas me vuelan la cabeza. Todo fue medio inconsciente, pero ahora lo tomo con fuerza. Es una obra muy dedicada a la gente de veinte a treinta y cinco, aunque es para todo público. Además, es muy porteña la obra, y me banco eso. Es una primera obra, primeras escrituras, no puedo no hablar de todo lo que me pasó acá. En la última etapa de la obra intenté que guste a mis pares. También hay cosas que se nombran de forma literal, como Blockbuster. Muy noventas.
Claro, además, es una generación que vivió el último atisbo de lo analógico y hoy vive otro, personas que vivieron sin internet, por ejemplo.
Vimos la transformación de muchas cosas. A mí me llevó un tiempo eso. Me costó amigarme con todo. Más allá de la tecnología, hay algo más sutil en la obra, el hablar de las transformaciones de los barrios. Esta zona sigue igual y a la vez no. Me pasa mucho en Caballito cuando paso a visitar a mi viejo, veo una casa que se tiró abajo, un edificio nuevo. Y obvio que no podemos cuidar todas las casas, la gente se multiplica, vienen a estudiar; las cosas tienen que cambiar. Pero es fuerte ver una esquina que siempre te marcó, que esté vacía. Eso me shockea, me entristece.
Uno siente que ya no es más el lugar que supo ser.
Lo acepto, pero es violento. Decís, “acá había tal cosa”, y de repente ponen un edificio muy feo, futurista. Hay un momento de obra en que hablamos de los volquetes y las cosas tiradas. A mí me sorprende un montón pasar por al lado y ver las cosas de alguien tiradas, encontrar sus fotos en el piso y decir wow. Es fuerte. Y cómo las cosas tienen un valor en un lugar y no en otro. El teatro para mí es eso. El teatro fuera del teatro no tiene valor. Lo que hacemos fuera de esa sala no es, hay que hacerlo ahí. O los actores. Hubo un momento en que todo se atrasaba y yo podía haber dicho “reemplazo a los actores”. Pero no, son ellos. No me imagino a otros, tiene que pasar algo muy grave o rotundo. El valor de la obra está en ellos también. Todo bien con los reemplazos, que es muy común en el teatro de hoy. A mí eso embola, no me da lo mismo actuar con cualquiera.
En términos de este rol como director y autor que ahora tenés, ¿hay algo de querer transformar o establecer algún puente a partir de tu obra?
Sí, creo que hay dos. Uno más individual, a raíz de lo de mi madre y todo eso, las ganas de que la vida valga la pena. De vivir y dejar de estar triste porque falta alguien. Por el otro, muchas cosas que tengo ganas de decir y no sé en qué formato decirlas. Me pasa con esta obra que digo “no estoy tan solo, hay gente a la que le pasa algo con ella”. La obra es triste y a la vez graciosa. Pienso, “no soy el único freak que está con un montón de rollos en la cabeza”, con tristezas o tragedias. Eso me gusta.
Pienso mucho en esas bandas chicas independientes, de las que nos reímos en la obra, que tocan para diez o quince personas. Bueno, hay ocho o diez que te necesitan, que quieren ese intercambio, el encuentro. Yo tengo ganas de eso, que valga la pena el encuentro. Si no me quedo viendo Netflix en casa. Pero si vos vas a acortar tu vida, tomarte un bondi a las diez de la noche a Almagro, que valga la pena.
Hay algo que dice Cacace, que está bueno tener un lugar donde volver. Es metafórico, no tiene que ser la calle Humahuaca. Y con lo que hago tengo muchas ganas de hablar de eso, del lugar donde volver. A nosotros nos gusta muchos estar los viernes juntos, y hay algo más allá del teatro. Lo hacemos porque es lo que nos gusta, lo que aprendimos, porque nos formamos, pero si hubiésemos estudiado otra cosa también nos juntaríamos, para un grupo de lectura, una banda, una exposición de cuadros.
Creo que eso marca mucho lo de anteponer lo grupal con la dinámica individual. Es decir, el teatro irremediablemente te lleva a generar comunidades.
Tiene un sentido del encuentro que para mí es clave. Insisto en que después puede gustarte más o menos. Lo hablaba con Zorzoli, esto de si tenía sentido ir al cine o quedarse en casa viendo Cuevana. Sí que vale, el punto es cómo contagiar eso. Ver qué hace uno con eso. Por eso hay tantos monoambientes. Dejamos las casas de familias italianas por los monoambientes. Yo banco la soledad, pero algo pasa con eso. Muchas obras por ejemplo se venden por el protagonista. Siempre caemos en que la culpa es el capitalismo, es un círculo vicioso.
Pero con esta obra estoy muy tranquilo, siento que no compito con nadie. Lo que me da miedo es con el tiempo perder ese eje. No quiero ser el protagonista de nada ni esperar nada, sino estar con todos armando cosas que tengan sentido. El teatro es un vínculo de relaciones en un mismo espacio. Eso es teatro. Si el arte no cambió el mundo al día de hoy, no lo va a cambiar nada. Lo mismo con la escritura. No sé si me sana, pero sí me ayuda.




