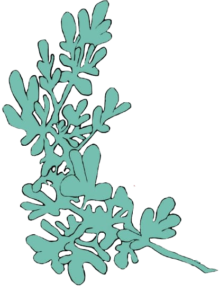A treinta años de la edición del libro de poemas El Ala de la Gaviota, Camilo Sánchez reconstruye una memoria viva del poeta y pintor.
Por Camilo Sánchez. Fotos Ana Jannelli
El guerrero parecía disfrutar de su reposo en un refugio bien iluminado, rodeado de sus últimos cuadros, en los que florecían muchachas envueltas y rodeadas por helechos y caracoles, junto a unos pajarracos de madera terciada de colores estridentes que sobrevolaban el aire de ese departamento cercano a la estación que se llamaba -que se sigue llamando- justamente, Pacífico.
Ahí estaba, cerca de los ochenta años, Enrique Molina, sin una queja por los carraspeos de un tren cercano que acaso lo emparentaba con su recuerdo viajero, mientras buscaba al anochecer la memoria del trópico en un bar cercano que recorría lento y sagaz hasta las imágenes ácidas del alba.
Era finales de 1989 y su libro El ala de la gaviota inauguraba una colección poética de Tusquets que dirigían Juan Gustavo Cobo Borda y Antoni Mari.
Nuevos Textos Sagrados se llamaba esa colección que se instalaba con ese libro. Era uno de los tantos reconocimientos que lo acompañaron en sus últimos años, cuando lo invitaban para abrir festivales poéticos en España o Colombia, mientras lo aguardaba, unos años después, en 1992, el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes.
A ese runrún oficial de la cultura habría que sumarle otra celebración más íntima que el Viejo disfrutaba más aún: chicas y muchachos, muy jóvenes, que le acercaban sus primeros textos, palabras titubeantes casi todas, en busca de aliento para seguir.
Así andaba por entonces Enrique Molina, mientras cruzaba lento esa Argentina incierta a fines de los ochenta, en busca siempre de fulgores y algarabías.
Se lo veía bien, al día con la vida, como quien ha sabido engarzar cada palabra a un gesto.
Porque los momentos son oceánicos, ola tras ola, sin fin, escribía, ya lejos de las viejas destrezas, del marinero errante, del abogado que no llevó adelante un solo pleito, del hombre de oficios múltiples que vivió del trabajo de sus manos en doce países de América y Europa.
Ahora, casi los ochenta, de vuelta de todos los regresos, se acodaba como un capitán con rumbo cierto, en un amplio sillón de mimbre, en su departamento de Palermo, con más ganas de conversar y fumar tranquilo que de insinuar frases como sentencias o revisar palabras suyas que ya consideraba antiguas.
Reposaba Molina pero a no equivocarse.
“Todo es sospechoso en este lugar centelleante”, decía, de golpe, un poco para sus papeles otra vez, mientras miraba alrededor con ansias de encontrarle los gustos a este mundo.
“Percibí el aroma que está llegando de la cocina”, decía, escapándose de los libros, propios o ajenos, encandilado con el café de la mañana de Genoveva Benedit, la mujer que estuvo a su lado hasta el final.
Su templo era el instante y barría, de la mesa, académicas palabras que le llevaban las visitas para mostrar, sólo eso, el detalle errático de algunas figuras que se dibujaban en el vapor de una ventana que daba a la calle Humboldt.
“Fijate eso”, alertaba, como un ejemplo más de la belleza que acechaba, más allá de los libros.
Algo dijo, después, de un padre trotamundos, inquieto, que apareció en el recuerdo, y de toda su infancia andariega, la memoria se detuvo un rato en Bella Vista, Corrientes.
Se sabe, comentó, lo que puede hacer la luz incandescente de esa provincia, el canto de las chicharras, entre los saltos de las langostas, en la fantasía de un chico despabilado. “Aquí el velo de la sangre duerme entre los arenales seguro de encantar a un cuerpo joven”, dijo, de golpe, citando a Francisco Madariaga, otro que sobrevoló esa zona con destreza.
El tiempo, que condensaba esa mañana en trazos más o menos urgentes, después, lo empujó aún más al norte, hacia Apóstoles, en Misiones. Mientras trazaba con la mano izquierda un camino sinuoso en el aire, alcanzó a entrever rasgos del niño que había sido rodeado de tierra colorada, dispuesto a tomar por un minuto la palabra.

“Me acuerdo del primer poema”, dijo.
“Tenía nueve o diez años y estaba de noche, solo, sentado en un tronco, con la cabeza un poco ya volada seguramente y escribí una cosa sobre las estrellas, el primer arrebato”, recordó y saboreaba de nuevo ese momento, lo traía de vuelta bajo la gracia de volver a nombrar otra vez por vez primera.
La charla, después, devino en un joven de saco y corbata que no sabía muy bien qué hacer con un flamante título bajo el brazo: el abogado que fue, que murió antes de nacer. Lo mató, al fin y al cabo, el primer libro de poemas, Las cosas y el delirio, de 1941, que terminó de definir su rumbo.
Un año más tarde, como tantas otras veces, Molina se abandonó a un impulso y terminó pidiendo trabajo en el barco noruego Bitácora. El mar abierto, el oleaje, la pátina pecaminosa de los puertos, todo aquello barrió con el estilo de su primer libro, más bien melancólico.
Ese tono se perdió para siempre. De ahí en más, la celebración tantálica del mundo se iba a apoderar de cada una de sus palabras.
“Me parece que toda la experiencia verdadera y poética de uno- apuntó esa mañana- no ha quedado atrás, sino en el mismo nivel del momento actual de escritura. Como un agua que crece en un estanque y va subiendo y se entremezcla, allí, lo profundo y lo inmediato”, dijo, y el juego verbal parecía empujarlo otra vez al océano y al trópico.
“Claro que sirvió esa experiencia marina aunque ahora pienso que tendría que haberme marchado de vagabundo de una vez para siempre”, bromeaba, resuelto, al borde de una confidencia. En voz baja, Molina hacía memoria y reconocía que detrás del marinero imprevisto, como en casi todas las grandes decisiones de su vida, se tejía una trama amorosa de encuentros y desencuentros.
“La verdad es que yo me había separado cuando me fui en el barco. Mi compañera también se embarcó por entonces y los dos salimos a navegar. En lo que a mí respecta, dejé esa vida a los tres años; pero ella, en cambio, se jubiló en la marina mercante”.
Regresó finalmente Molina de los barcos y las mareas, con la certeza de un horizonte más cerca pero no menos inquietante. Límites precisos que hicieron que, en sus últimos poemas, ajustara el énfasis: que su mirada no se levantara por encima de las cosas.
Eso quería en sus últimos poemas.
Es que sabía, a esa altura de su vida y de su obra, que el mundo seguiría girando en una marcha sinuosa y precavida y -a la manera de Hi Neng- se andaba preguntando, esos días, por cómo era su rostro antes de nacer.
“Con las palabras de siempre”, dijo, “me pareció oportuno homenajear, en este último libro, un cesto con naranjas, un guiso de lentejas entre amigos, ciertos detalles como la muerte personal.”
Y abrió, esa mañana cerca de la estación Pacífico, El Ala de la Gaviota en la página 21, y leyó en voz alta, para todos y para nadie, el inicio del poema “Los pasos de la suerte”.
“¿Y quién sabe en qué instante, tocado por la pluma de un relámpago,
al mirar el vuelo de un pato o el paso del tren de los campos de resplandor amarillo,
al sonar las notas de un tango en París o en el infierno
al entreabrir la mano para acariciar los pechos de una santa,
al espantar una mosca mientras recuerda un sueño perdido, con una íntima inquietud
quién sabe, digo, en qué latido de miseria o de gozo, inmenso, triturado como el pan de sus años
perderá pie en el terror del tiempo
para desvanecerse en el humo de su sangre…?”