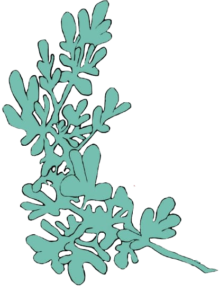Imagen de la película El día que me quieras.
Por Claudio Ramos.
El cuento pertenece a No hay nada más en la noche, publicado por El Bien del Sauce edita.
A Osvaldo Ferrari,
para que lo escuche, donde esté.
Cuando el Pibe Cantor y la Negra bailaban parecía que el mundo se iba a detener. Que el tiempo, clandestino, conspiraba para que sus cuerpos, apretados, expertos, se volvieran a encontrar y a despedirse. Ella volvía a buscarlo para que bailaran, por última vez, sus cinco tangos emblemáticos, entre los que estaban, La Yumba y la infaltable Cumparsita del final. Después sí, se iban. Y, claro, nunca era la última vez. Cuando la Negra lo contaba se le iluminaban los ojos y el lunar que embellecía su boca parecía latir.
Era pícara la Negra. Tenía lindas tetas y facilidad para la milonga.
Ella lo había dejado por otro más joven y él se refugió, adonde si no, en lo de su vieja. Lo dejó por otro, es verdad, pero volvió siempre. Se equivocó al cambiar, me contó aquella vez, pero no se animó a cambiar de nuevo.
El Pibe Cantor, mi tío, me hablaba de sus minas, y no para vanagloriarse, las respetaba. Nunca una queja y eso que le sobraban los motivos. La fidelidad del Pibe Cantor era endeble, saltaba de una mujer a otra naturalmente. Seducía siempre, a todas. Nunca una grosería, las hacía sentir únicas y eso que no todas fueron lindas.
-¿Quién no tiene un fiambre en el ropero? –decía, decía mientras me guiñaba un ojo, gesto que heredé; ahora lo entiendo.
Nunca me dio un consejo y menos sobre amores. No hacen falta, sentenciaba.
Él debutó, acorde a su tiempo, en un kilombo. Fue solo, con sus trece años una tarde calurosa y la Gorda Bustos, su primera mujer, le auguró éxito; no se equivocaba. Desde la experiencia de sus años y trajines le dijo: “chiquito, nunca te van a faltar mujeres, tenés con qué, pero de mí nunca te vas a olvidar”. Después lo volvió a amar, esta vez como atención de la casa.
Era un héroe inalcanzable, ideal. No cuidaba sus palabras delante de mí. Cuando estaban Pirincho y Sofía, mis viejos, le rogaban: “aflojá Pibe, está Ricardito”. Él decía canchero: “ya no es un pibe”. Todas las malas palabras cabían en su boca, pero no sonaban feas. Yo se las festejaba cómplice.
Vivió una vida de tango obvio. Mientras cantaba comenzó a hilvanar el mito, ese que me empezó a contar desde que yo era chico. Quizás intuía que yo las iba a repetir en más historias; quería trascender, quería perdurar.
Con el canto estuvo a punto; fue aquella vez que se probó en la orquesta de Pichuco. Lo habían convocado de Radio el Mundo junto con otro cantor. Esa noche, el Pibe, fue muy superior. Les dijeron que en unos días les avisaban quien quedaría. Una semana después el maestro lo convocó a la radio, allí fue con toda la emoción y la casi certeza de que lo iban a elegir a él.
Sentados frente a frente, en uno de los estudios vacíos, rodeados de micrófonos callados y sillas altas, Pichuco, con los ojos entrecerrados, el vaso de whisky en la mano, le dijo sin vueltas:
-Tuve que elegir al otro, son así las cosas, Pibe, seguí cantando, no aflojes.
Mi tío se paró, se acomodó el saco y la corbata, lo miró con una mezcla de admiración y bronca.
Al fondo, sobre la pared, sentado en una de las sillas altas, Raúl Berón, el elegido, se acomodaba un moñito de seda.
-Me lo impuso el General, vos sabés –confesó Pichuco.
El Pibe saludó con un breve gesto de la cabeza y salió, altivo.
Y él, que era peronista, sabía. Y cómo. Un tiempo después le dijeron que no había sido el General, si no obsecuentes, varios escritorios más abajo y con ínfulas de crecimiento, pero ya no importaba. Si él también había cantado para Perón y Evita una noche de invierno en un local pretencioso de Flores. Ellos fueron a festejar la expropiación de los terrenos para la construcción del Hospital de Niños más grande de Latinoamérica. Desde el camarín, mientras esperaba su turno, escuchó más movimiento que el habitual, vítores y gritos. Primero no pudo distinguir que decían las voces, entonces se asomó y los vio.
Rogó para que le saliera la voz.
Habían llegado a la tanguería de improviso y cerraron el lugar. Los ubicaron en una mesa al lado del escenario. Cuando fue su turno les cantó cuatro tangos. Perón le regaló aplausos y su sonrisa inmortal. El Pibe se acercó a la mesa, le estrechó la mano al Presidente, al que se lo veía exultante, y le dijo:
-Con su permiso, General – y habló a Evita.
-Un honor, Señora. Un nacido en Junín y amigo de su hermano Juan, le da las gracias. Es una noche inolvidable
Evita, miró a su esposo que le hizo un gesto condescendiente con la cabeza.
-Gracias, tiene una voz hermosa, compañero. Un verdadero orgullo para nuestro pueblo –le respondió.
-Canté mejor que con Pichuco –terminaba siempre el relato.
Lo contó no sé cuántas veces.
-El tango siempre espera –me dijo una tarde llena de tristeza cuando cumplí quince años y tuve mi primer desengaño amoroso.
Yo ya admiraba al Pibe Cantor más allá del tango y de cómo cantaba. Quería ser como él, tener su voz y la cantidad de mujeres que él había tenido. Solo heredé su mirada melancólica y esta vocación por contar historias.
Para mí era natural escucharlo cantar: en mi casa, en la suya, en la que cuadrara. Los domingos, terminaban siempre, después de sus tucos inolvidables, con un tango a capela o si no acompañado por una guitarra invitada, que traía algún músico seducido por sus fideos caseros y por un aglutinador tinto, en damajuana.
La primera vez que me dedicó un tango fue esa tarde triste. Estábamos todos en su casa, y él dijo:
-Esto es para vos, Ricardito, te lo merecés.
Después miró al guitarrista, que ya acomodaba la viola en la pierna derecha.
-Maestro –le dijo pomposamente -, re menor.
Y arrancó con Nostalgias. Lo cantó mirándome a los ojos y sentí que mi pecho se ensanchaba, empezaba a ser un hombre. Esos domingos él llegaba a las siete u ocho de la mañana con facturas, y mi abuela (su vieja), empezaba el mate. Se sacaba primero los zapatos negros impecables, luego la corbata y por último el traje con olor a mujer.
Olé, me invitaba. Y yo olía en el cuello perfumes que sacudían mi imaginación como una coctelera.
Se ponía el pantalón de pijama azul, quedaba en musculosa y empezaba a amasar mientras silbaba un tango. “¿Te conté el cuento de los ángeles pichones?” Y me lo contaba de nuevo y siempre distinto, le agregaba personajes, cambiaba el final, yo agradecía riéndome hasta que me dolía el estómago.
Lo vi actuar en el escenario una sola vez. Ya de vuelta pero intacto. Una noche fría de agosto en La Cachila, boliche tanguero un poco rante. Llegué tarde, él ya había actuado, pero le permitieron volver a hacerlo en honor a su sobrino. Agradeció a sus compañeros y arrancó con Antiguo Reloj de Cobre, después hizo Vieja Viola y se despidió cantando Naranjo en Flor. Le pesqué en la mirada agradecimiento y complicidad. Levante mi copa a su salud. Terminó de cantar mirando a una mujer que estaba sentada a mi derecha, que lo miraba con fervor.
Esa noche también estaba Perla, novia intrascendente que le duró lo indispensable. Lidia, la mujer de mirada fervorosa, se imponía con su sola presencia y porque tenía muchos años menos que el Pibe Cantor.
Cuando terminó de cantar la ovación fue unánime, agradecía a todos pero miraba a Lidia que le ofrendó una sonrisa mínima. Perla estaba por explotar en otra mesa porque sabía que empezaba a ser pasado. Lidia podía esperar. No era su día, pero tenía paciencia. Era el futuro. Él las ignoró a las dos y compartió feliz, conmigo, una copa más que no me dejó pagar.
Mientras cantaba en La Cachila trabajaba en una portería que él consideraba intrascendente. Trabajaba es un verbo exagerado. Hasta allí llegó con su vieja. Se levantaba relativamente temprano para limpiar y después no hacía mucho más.
Eso sí, los domingos llegaba a cualquier hora de la mañana después de cantar, vestido de noche y con compañías variadas. Pirincho cuando lo veía llegar comenzaba a juntar una bronca sorda que de a poco le fue transmitiendo a Sofía. Ella estaba en el medio de su marido y su hermano y no quería vivir enemistada. Para Pirincho su trabajo no era intrascendente y la responsabilidad era indelegable. Él lo había recomendado al Pibe para ese laburo porque venía en la mala y le quiso tirar una soga. Cuando los rumores de que su recomendado era, al menos, un poco vago, Pirincho no aguantó más y lo encaró directamente. Era una ofensa y entonces dejó de hablarle. Sofía lloraba a escondidas no soportaba esa distancia.
La Noche, que tantas alegrías le había dado, le arrebató al Pibe, dos de sus amores entrañables. No quería ni podía ver sufrir a su hermana y a raíz de ese golpe dejó la portería y se fue con Lidia, que ya empezaba a vivir con él. Salieron a buscar nuevos rumbos. Un poco de oxígeno. Saltó de acá para allá. La soledad empezó a pesarle. Sus hijas ya habían hecho sus vidas y no lo acompañaban mucho.
En uno de esos saltos se fue a vivir a un pueblo medio olvidado de Uruguay que le recordaba a su cada vez más añorado Junín de la infancia. Pero le duró poco, se tuvo que volver a Buenos Aires porque su vieja, que parecía interminable, se apagó casi de un día para el otro.
En el velorio ocurrió el reencuentro, inevitable, con Pirincho y Sofía. Éste se le acercó le dijo que su hermana lo extrañaba mucho, que se sentía sola y que él no podía permitir que vivieran lejos y sin verse. El Pibe se abrazó a su cuñado y lloró por un rato largo. Nunca más se separaron.
Un día dijo basta y no cantó más en público. De ahí en más sólo lo hizo para sus amigos y la familia. Una de las últimas veces capturé su voz, cuando cantó para Sofía y Pirincho en una noche estelar de marzo del noventa y dos, cuando el matrimonio festejaba sus bodas de oro. No había escenarios ni otros cantores, solo su presencia y la emoción que fue la invitada de honor al festejo.
Allí empezaron a despedirse, los tres, de a poco. Primero se fue Pirincho, después, Sofía, que ya no quería seguir. Él fue el último.
Una de las últimas veces que nos vimos salimos a pasear por la plaza José C. Paz, ya caminaba medio encorvado, despacio. Se apoyaba en mi brazo, de pronto se detuvo debajo de unos árboles. El sol del atardecer se deslizaba entre las hojas y traía la remembranza de aquellas luces de tantos escenarios: se irguió y con la hidalguía del final me dijo:
-Para qué seguir, si me estoy quedando solo.
Empecé con un consuelo inútil pero me paró con su mano. Esa mano me la pasó por los hombros y retomamos la caminata lenta. Fue su última lección.
Poco tiempo después, en un hospital injusto, se fue. Lo acompañaban Lidia y la confianza de saber que se venía el reencuentro con sus viejos amores. Dejó su sonrisa canchera, su pinta y los aplausos que todavía resuenan cuando lo recuerdo. Cada tanto me dicta una historia y yo, vocero fiel, solo tengo que tomar un papel, una lapicera y esparcirla en palabras.

Claudio Ricardo Ramos
No hay nada más en la noche
El Bien del Sauce edita