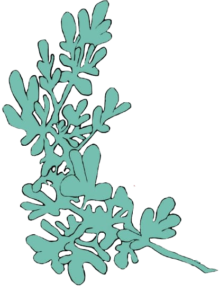El cuento pertenece a Objetos perdidos (El Bien del Sauce edita, 2019).
Por Luis Herrera.
David no habló. Nunca habló. No habló desde el primer momento hasta el final. No dijo nada.
Aquella tarde, como en otras tantas antes, había pasado por casa a tomar mate. Siempre lo hacía cuando venía a visitar a sus viejos, que vivían en la esquina de Puán y Baldomero Fernández Moreno, cerca del Parque Chacabuco. Nuestra casa estaba en Directorio y Puán, a dos cuadras.
Mantuvo su silencio, seguramente, con los dientes apretados, acaso contrayendo los músculos. ¿Apretaría los párpados? Soportó un dolor que desconocía: el físico. Si bien sabía de otros terribles, eso, en esa circunstancia ¿lo hizo más fuerte?
Caminábamos esos metros disfrutando del paisaje barrial de casas bajas, algunas señoriales. Un espacio de tiempo salido del tiempo con los compañeros, a un costado de la hostilidad de la ciudad que de manera ostensible emergía desnuda y brutal. Íbamos entre paraísos florecidos que perfumaban las veredas. El sol rebotando por los cordones en las tardes luminosas. Un interregno abierto a otras variantes coloquiales en el que ingresaban los cursos de vida recorridos, los dolores y las alegrías familiares que nos habían marcado, las quimeras lejanas, inalcanzables, y las frustraciones cercanas, atravesando nuestros cuerpos.
Sabíamos, o creíamos saber, cómo sucedían los acontecimientos.
La cándida certeza que sostiene la esperanza a la que están condenados los pueblos.
En esos días Lucía guardaba reposo. Unas pérdidas inoportunas pusieron angustia a nuestro embarazo. A esas horas largas, interminables, las charlas sobre política, la situación del país, nuestras vidas, le daban chispas al día y lo hacían más llevadero. David se preocupaba por Lucía. Ponía de manifiesto el afecto que nos guardaba y agradecía nuestra reciprocidad.
Lo quisimos testigo de nuestro casamiento.
Lo sorprendimos con la invitación. Casi con pudor nos dijo que para él era un orgullo, que nunca había imaginado que en tan poco tiempo, desde que nos habíamos conocido, hubiéramos logrado una amistad franca, entrañable. Las fotos que atestiguan el momento lo muestran sonriente, sin el semblante melancólico que a veces le resultaba indisimulable. Encantado de estar acompañando.
Parecía que para él todo era inaugural.
La claridad de su pensamiento político, la capacidad pedagógica en trasmitirlo, la reciedumbre de su vozarrón, lo ubicaban en posición de liderazgo. En sus exposiciones gustaba de incluir versos, giros poéticos, parafraseaba a Gelman. Decía: “Apenas tengo para ofrecerles los rayos de luz que iluminan el combate por la dicha”. Citaba a Urondo, desgarrado: “Mi confianza se apoya en el profundo desprecio / por este mundo desgraciado. Le daré / la vida para que nada siga como está”. Daba sus conocimientos de manera generosa, sin mirar a quién. Desde su altura, física e intelectual, la historia y la política argentina contemporánea eran reveladas, como proceso fotográfico, en sus articulaciones y andamios invisibles.
Era el discurso de un joven insumiso, de un perseguidor de emancipación.
Sufría por amores contrariados. Decía sentirse torpe con las mujeres. Con la que estaba saliendo en ese momento no se llevaba bien, tenían equívocos y desencuentros penosos muy seguidos que le generaban tristezas insondables. Se sentía infeliz. En esas breves caminatas confiaba sus dudas y sus flaquezas, de lo inseguro que se percibía cuando trataba de mostrarle a su compañera lo que pretendía para la pareja. “Luis, hay veces, en que no sé cómo decirle que la quiero”, se lamentaba.
David era un hombre alto, de tez blanca, pintón, que imponía presencia a pesar suyo. La nariz aguda, la barba espesa y el pelo lacio negro: una figura fuerte que sostenía con esfuerzo. Yo sabía de algunas cosas íntimas, de cavilaciones angustiosas que no quiso contarle a nadie. La posición política que ocupaba, en algunos pasajes, lo exigía y lo presionaba.
Tal vez por todo eso y por lo que estaba viviendo en esos días, nosotros, nuestra casa, las mateadas, las charlas y las caminatas, eran para él un cielo protector en medio del páramo que se iba gestando a nuestro alrededor. Conmigo, David, descansaba.
En los últimos meses, en esos metros que recorríamos por la calle Puán, comenzaron a asomar en la conversación un mosaico variopinto compuesto de temores, responsabilidades agobiantes, dudas culposas. Balas que pasaban cerca, que hacían estallar las racionalidades que hasta allí nos habían sostenido. “La tormenta está al caer, Luis, y no tengo suficiente abrigo”.
En el precipitado vértigo en que se habían convertido nuestras vidas, se hacía difícil, si no imposible, pensar.
Aquella tarde, como nunca antes, cuando llegué de mi trabajo a casa ya se había ido. Estuvo con Lucía un rato, tomó unos mates, conversó como siempre y se despidió prometiendo volver la semana siguiente.
Caminó solo por la calle Puán hacia la casa de sus viejos. Los paraísos florecidos lo envolvieron con su perfume penetrante, el sol muriente rebotó también en su estatura, las plantas de los jardines de las casas señoriales verdearon su barba, y las veredas de baldosas rojas guardaron en su memoria sus pasos para siempre.
David no habló. Nunca habló. Entre muchas otras circunstancias de mi vida, el que no lo haya hecho es una de las razones, acaso la más determinante, por las que estoy vivo.
David no habló. Hasta el final no habló. En la caída vertical hacia la oscuridad del agua, no habló.
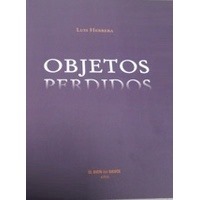
Luis Herrera
Objetos Perdidos
El Bien del Sauce edita