
En su última novela, la escritora Alejandra Bruno propone un escenario distópico en las islas, desolado y arrasado por la crisis climática, para narrar la historia de una niña que busca reconstruir las piezas de su identidad.
Por Nico Pose.
Son 320 kilómetros de una punta a la otra, desde las costas de Diamante hasta la desembocadura en el río De La Plata, a orillas de Buenos Aires. Su geografía de cañadas, islotes y estacadas cambia sin cesar y parece indomable. Es el Delta del Paraná. Un espacio geográfico interesante; un espacio narrativo privilegiado que va desde la utopía sarmientina de instalar la capital en la isla Martín García en Argirópolis (1850), pasando por Un viaje al país de los matreros (1897) de Fray Mocho, donde describe a los tipos, personajes marginales, fugitivos, espíritus salvajes de la zona, hasta el Delta Panorámico de Marcelo Cohen inaugurado en Los Acuáticos (1994). Más acá en el tiempo, en El Rey del Agua (2016) de Claudia Aboaf se narra un mundo distópico donde el agua es el oro líquido. Y también podemos pensar la figura de un Walsh escribiendo al atardecer en su casa de Carapachay 459.
Lo primero en la novela de Bruno es el escenario posapocalíptico en el Delta. La catástrofe climática y ecológica ya sucedió: “el sol quedaba siempre oculto detrás de nubes de hollín y de las sustancias que un tiempo atrás habían matado a casi todas las formas orgánicas del planeta”.
El relato comienza con la historia de los supervivientes en un mundo de restos, residuos y carencia. Al principio hay una familia: un padre, una madre, un hermano mayor, y Julia, una niña yendo hacia la pubertad, que es la protagonista de La hija del Delta. Visten sombreros, ropas de manga larga y barbijos de tela que les cubre la mitad de la cara para cuidarse del aire viciado. Tratan de obtener alimentos de casas abandonadas o de la caza de algún animal que aparezca por allí, porque no abundan.
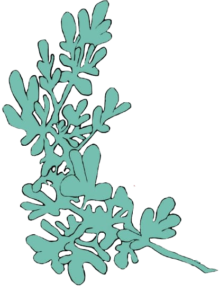
“Es un mundo en blanco y negro, el Delta desolado, sin plantas, ni flores, con árboles de pie pero muertos, y sin el color de la vegetación que lo caracterizaba. Es esa zona ambigua e incomprensible la que transita Julia junto a su familia”.
“Si hubiera nacido unos años antes, podría haber vivido, al menos por un tiempo, en un mundo a color, con frutas, electricidad, ¡con internet! Por más que se lo contaran, sabía que nunca lo entendería del todo”, describe el narrador metiéndose en la cabeza de Julia. La nostalgia no es, en este caso, del tipo como esa que circulaba en ese chiste de Medianoche en París (2011) de Woody Allen, donde los artistas que se reunían en ese París de ensueño como Hemingway, Cole Porter, Fitzgerald, Man Ray, Picasso, Buñuel añoraban a los escritores, pintores y otros artistas de décadas anteriores, haciendo hincapié en que todo tiempo pasado siempre fue mejor, revitalizando, por decirlo así, el tópico clásico de la Edad Dorada. Pero en la película siempre había huida viendo las características del protagonista (Owen Wilson), siempre extrañando algo que no existe, soñando una vida inalcanzable, a la par con los ideales y la imaginación de los artistas que se encontraba en París.
Julia no parece añorar ese tipo de Edad Dorada, porque cuando ya no queda nada, tal vez no se sabe qué añorar y todo se centra en torno a las rutinas cotidianas. En este Delta, donde sobrevive junto a su familia, no queda nada de ese mundo anterior que suponemos que nunca llegó a conocer. Sin embargo, su familia nunca habla de esos temas, simplemente se comunica lo justo y necesario sobre las tareas y los caminos que haya que tomar en el día a día de esa economía de supervivencia que los une. Tampoco la naturaleza es la misma, y lo que queda, ya es irreconocible. Es un mundo en blanco y negro, el Delta desolado, sin plantas, ni flores, con árboles de pie pero muertos, y sin el color de la vegetación que lo caracterizaba. Es esa zona ambigua e incomprensible la que transita Julia junto a su familia.
Julia sueña, piensa, se va descubriendo a sí misma, asiste a sus cambios corporales en el umbral de la pubertad; pregunta, indaga e imagina el mundo anterior, a la vez que comienza a preguntarse por su identidad, por quién es realmente, porque no está segura y tampoco recibe respuestas. Más bien, es un silencio cómplice lo que encuentra del lado de su familia. Y también sueña con una comunidad, porque siempre ronda esa otra pregunta: ¿hay otros humanos o estamos solos? ¿Y si hay otros humanos por qué no tratamos de comunicarnos con ellos?

Aunque la familia solo se comunique en torno a las cosas del orden práctico, Julia intenta respirar de otra manera, por eso lee un libro sobre cómo era antes El Tigre, y también hace anotaciones en una libreta. Escribe. Describe características de algunas plantas, semillas. Escribe sobre la esperanza de ver crecer otra vez el mundo natural anterior. Por estas actitudes se siente extraña con su familia: “No era solo que los suyos le parecieran extraños, ella también era una extraña para sí misma, como si una parte suya estuviera siempre en otra dimensión, o la observara ser con suspicacia, esperando algo nuevo de ella. No podía pensar con claridad”. Es la curiosidad de saber, de tratar de conocer cómo era el mundo de antes. Y ese pasado perdido le depara a Julia descubrimientos muy íntimos, relacionados con su identidad, con su familia.
Así llegará a conocer a otros humanos, y que de acuerdo a su familia tiene que estar preparada; sin embargo, habrá en quiénes podrá confiar y en otros que no. Pero Julia desconfía, ¿es tan así? ¿No ha quedado ningún rastro de la sociedad anterior? ¿Qué somos ahora? ¿Tribus? ¿Gente o grupos dispersos por ahí? Como explican Flor Canosa, Juan Mattio y Marcelo Acevedo en el prólogo de la novela, “El impulso utópico”: se trata de un escenario que nos invita a pensar sobre qué sucedería con las relaciones humanas si se desvanecieran los dos agentes que organizan la vida social: el Estado y el mercado. La respuesta característica de las ficciones distópicas es la imagen de una guerra por la supervivencia donde nada ni nadie está a salvo. Y es en este punto donde Alejandra Bruno parece desmarcarse de sus antecesores. Porque una de las preguntas centrales de La hija del delta es si la solidaridad, el lazo comunitario, esos pequeños gestos de apoyo mutuo, pueden hacer frente a la brutalidad y la violencia que implica la ley del más fuerte.
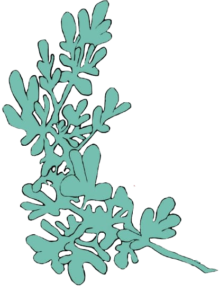
“Una de las preguntas centrales de La hija del delta es si la solidaridad, el lazo comunitario, esos pequeños gestos de apoyo mutuo, pueden hacer frente a la brutalidad y la violencia que implica la ley del más fuerte”.
La catástrofe, al igual que en La carretera (2006) de Cormac McCartney, no tiene nombre, y nunca sabremos qué sucedió realmente. Es una pregunta que no importa mucho, porque lo fundamental son las consecuencias sociales y ambientales que arroja esa tierra yerma, la falta de flora y fauna, los ríos retraídos o completamente secos, y la idea de que esa semi-selva ya no existe más. Sin embargo, los deseos de la pequeña Julia parecen fugar hacia otro lado, son bloques de esperanza que construye con su pensamiento impráctico y amoroso. Tal vez sea la mejor forma de tratar de construir en el yermo, diría un poeta japonés luego de ver como ha quedado Hiroshima o Nagasaki, o la mirada de un soldado ruso descubriendo los campos de concentración del nazismo y escribiendo algo en su libreta de apuntes. O quizás se trate de ser niño o emular a los niños.
Está claro que viviendo los tiempos que corren es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del Capitalismo, escribió el crítico marxista Fredric Jameson, y de hecho lectores de este tipo de ficciones y la gente, en general, se identifican con las novelas o las series donde prevalecen ambientes distópicos, catástrofes naturales, ambientales, o distopías tecnológicas, donde la descripción de la acción prima por sobre la subjetividad de los personajes. No es el caso de la novela de Bruno, donde hay un desarrollo de la subjetividad de la niña, aunque no tenga mucho con quién dialogar, y tal vez hubiera sido interesante un mayor nivel de interacción social durante este fin de mundo, como sí sucede en el relato Cómo fuimos de Marcelo Cohen (Llanto Verde, Sigilo, 2023), donde un grupo de adolescentes dialogan antes de un fin del mundo, al parecer, programado para cierta hora. A la novela de Bruno le falta esa interacción y, tal vez, al relato de Cohen le sobra demasiado.
La pequeña Julia, luego de sobrevivir y atravesar varias peripecias en ese Delta tan distinto que, de a poco, florece, abrirá una puerta hacia la esperanza y, al igual que Truman, cuando está punto de abandonar el gigantesco estudio de reality sin saber qué le deparará ese mundo desconocido y nuevo, escribirá su primer poema con la promesa de entender quién es realmente:
no sé mi nombre de verdad
¿tengo primos? ¿Abuelas?
son como una flor que quiero conocer
ojalá algún día pueda
Entonces la niña irá en busca del pasado perdido.

Alejandra Bruno
La hija del Delta
Ediciones Indómita Luz
2023



