
La remake de la clásica película del muñeco asesino Chuky logra su lugar gracias a un aire nuevo en el origen del mal: ahora no hay magia ni maleficios, se trata de un crudo espejo de nuestra realidad.
Por Nuria Silva.
El reboot del clásico del cine de terror, Child’s Play (1988, Tom Holland), no es sólo una actualización estético-tecnológica de la original, sino una reescritura deliberadamente política y crítica. La expectativa previa a su estreno era bastante incierta, al menos para mí: no sabía nada de Lars Klevberg, ignoto director noruego que sólo cuenta con una película de terror, Polaroid, de este mismo año; las primeras imágenes que circularon del nuevo Chucky resultaban hasta ridículas y, por otro lado, su voz ya no sería la de Brad Douriff sino la de Mark Hamill, un cambio considerable en virtud de la relación previa con los fanáticos del género y la saga. Debería escribirlo en plural para incluir aquella de la que Hamill viene: Star Wars, sobre lo que se hacen algunos chistes simpáticos e inocentes, como la intención de Andy (Gabriel Bateman) de apodar a su muñeco Han Solo, pero sobre lo que también se elaboran apreciaciones bastante pesimistas, en torno a la fabricación serializada y sus estrategias de mercado.
Una vez vista digo: la nueva Child’s Play se conecta con el cine que, durante los infames ochentas reaganeanos, producían directores como John Carpenter y Paul Verhoeven, cineastas explícitamente políticos y de impronta anti imperialista, cuyas arengas críticas no atentaban contra los códigos fantásticos de los géneros que abordaban (como sí sucede con la Suspiria versión Guadagnino, por citar un caso cercano, en la que la sobre alegoría termina aniquilando el mito). No, no estoy poniendo a Klevberg a la altura de Carpenter o Verhoeven, ni a Child’s Play 2019 a la altura de Robocop ni de They Live!; señalo que esencialmente comprende la potencia simbólica del género y la utilidad del entretenimiento como vehículo ideológico.
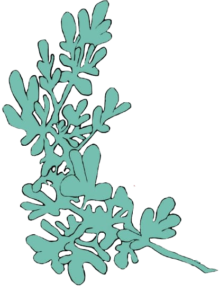
Chucky termina siendo el elemento inocente devenido siniestro por el entorno, en el que hasta el amor se le presenta como expresión, si no triste, violenta.
La cualidad malvada del muñeco ya no surge del alma de un perverso criminal que se aloja allí mediante un ritual vudú; el Chucky actual no es otra cosa que un juguete interactivo, diseñado para también controlar otros dispositivos de la misma empresa que lo produce, Kaslan Industries, e incorporar toda información que le fuera dada sobre su circunstancial propietario para así convertirse en el compañero ideal. La “maldad” del nuevo Chucky tiene raíz en la eliminación de los protocolos de seguridad de su sistema por parte de un trabajador explotado en la fábrica ilegal que los arma, ubicada en Vietnam, harto de los maltratos. Lo que dicho protocolo filtra es la reproducción de toda forma de violencia y otros contenidos “no aptos” para niños. Chucky no filtrará nada, simplemente reproducirá la información que absorba. Esto presenta un cambio paradigmático atendible: Chucky es inocente, no así sus fabricantes.

El comienzo de la película remite al de Robocop, estrenada una semana antes de la Child’s Play 1988, y producida por Orion, como la actual versión. En ambos casos entramos desde la televisión, y puntualmente desde la publicidad que hace foco en cuestiones de confort y seguridad. Tras el anuncio del lanzamiento de un nuevo modelo Buddi, se nos traslada a la fábrica ilegal donde asistimos al boicot ya mencionado, seguido por el suicidio del trabajador que lo lleva adelante, y de allí a la protagonista, Karen Barclay (Aubrey Plaza), empleada de una mega juguetería y depositaria de toda la mierda de los clientes y las clientas enfervorizados y ofuscados por la Buddi fever. Karen no vive en un súper departamento situado en un edificio respetable como la que interpretaba Catherine Hicks en los ochentas, también explotada, pero en un puesto de joyería dentro de un shopping lujoso. Distintas son las formas en las que ambas lleguen a Chucky: la de Hicks adquiría el muñeco de un linyera que se lo dejaba a un precio algo razonable, mientras que la de Plaza se lo queda de la devolución de una clienta, teniendo que chantajear al encargado de retornar los defectuosos a la compañía. No son éstas las únicas diferencias entre una y otra Karen: la de Plaza fue madre adolescente, y por diálogos que mantiene con su hijo inferimos que acaban de mudarse a ese barrio, cargando un derrotero amoroso desafortunado, patrón que repite en la nueva ciudad al enamorarse de un machista recalcitrante, con mayor poder adquisitivo, que la subestima, le oculta su verdadero estado civil y violenta a su hijo. En este nuevo planteamiento, autoconsciente y ensombrecido, Chucky termina siendo el elemento inocente devenido siniestro por el entorno, en el que hasta el amor se le presenta como expresión, si no triste, violenta. Las caras de confusión de Chucky pasan de ser graciosas a ser terribles y su recurrente interpelación un angustiante síntoma del presente: “¿nos estamos divirtiendo?”.
La película no busca transmitir desconsuelo, es absolutamente fiel a la celebración de la violencia y los baños de sangre propia del cine de terror, pero sí podría instaurar la idea que la violencia y su terror adopta muchas formas y una de las peores es la que se ofrece bajo el disfraz de lo inocente, de lo absolutamente seguro para los niños, para toda la familia, aunque claramente no para todas las familias. ¿Qué pasa si un Buddi sin protocolo de seguridad cae en un barrio bajo y en manos, ya no de un nene de seis años como en la original sino, de un preadolescente? ¿Con qué tipos de violencias está en contacto un chico que no podría acceder, ni por izquierda, a los productos que multinacionales como Kaslan publicitan hasta el hartazgo? “Todavía no sacaron el nuevo modelo y ya ofrecen los accesorios”, comenta ofuscada Falyn (Beatrice Kitsos), una amiga que Andy se hace en el barrio. Y toda manifestación consumista está acompañada de una queja que tira por la borda el cuadro idealizado de la publicidad que nos introdujo a la película: los clientes que se le quejan a Karen por los Buddi que adquirieron, ella misma al ver la aplicación que su hijo descargó en el celular, su novio/amante cuando vuelve a su hogar y tiene que colocar las luces de Navidad, y más, hasta que la masacre se desata en la juguetería y en pleno lanzamiento oficial del nuevo modelo de Buddi, bañando literalmente en sangre a una nena, arquetipo perfecto de la perfecta niña estadounidense, similar a la que en Asalto al Precinto 13, de John Carpenter, recibe un disparo en el centro del pecho mientras intenta cambiar el helado que acaba de comprar.
Otro cambio interesante tiene que ver con el rol del Detective Mike Norris (Brian Tyree Henry) cuya madre, Doreen (Carlease Burke), reside en el complejo donde viven Andy y Karen. Son sus recurrentes visitas lo que lo acerca al nene, mucho antes de que se desaten los crímenes. La correspondencia entre ambos es clara: hijos únicos de madres jóvenes y trabajadoras. Este Norris no tiene nada que ver con el primero, interpretado por Chris Sarandon, chongo pistolero de buen vestir. No es menor que el nuevo detective sea negro y de clase trabajadora. No es menor si en la de 1988 el único personaje negro se relacionaba al submundo criminal de Chucky, conocedor de las prácticas vudú que le permitieron habitar al Good Guy, nombre de los muñecos en aquella versión. Henry interpreta a un Norris cansado, más preocupado por su madre que por él mismo, mucho más en contacto con su perfil íntimo que con su profesión, al menos tal como se nos lo presenta.
Es importante señalar que creador, escritor y productor de la original (Don Mancini y David Kirschner) no quisieron formar parte de este proyecto tras varias idas y venidas. También me resultaron llamativas las referencias directas a Steven Spielberg y su iconográfica E.T. (1982), no tanto por el hecho en sí, abiertamente asumido por el director, citándola como una de sus películas de infancia y mayor influencia (además Spielberg jugó un papel importante en el éxito de la saga original), sino por la forma en que trastoca su lógica. El dedo de Chucky se enciende como el del extraterrestre, aunque con fines asesinos. El duelo final, por llamarlo de alguna forma, no ocurre dentro del hogar como en la primera sino en la juguetería donde Karen trabaja y, como lo mencioné más arriba, en pleno lanzamiento del nuevo Buddi. Chucky y su dedo mágico desatan la masacre, haciendo volar sobre todos los presentes, incluidos niños, unos drones con cuchillas en las hélices. Puede que esta sea una asociación disparatada, pero confieso que no pude evitar relacionar la escena a la terrible negligencia que costó las vidas del actor Vic Morrow, de Myca Dinh Le y Renee Shin-Yi Chen, durante la filmación de una escena para la película Twilight Zone: The Movie, muriendo decapitados por un helicóptero que se precipito sobre ellos. Los niños, de seis y siete años, habían sido contratados ilegalmente. La ficción se situaba en Vietnam. El productor era Steven Spielberg, que se desligó de toda responsabilidad alegando, aparentemente, un falso viaje cuando hay versiones que lo ubican en el set en ese mismo momento. De la misma forma en que Henry Kaslan (Tim Matheson) dibuja unas leves disculpas a la vez que esgrime figuras legales que desligan a la empresa de cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido, siempre resguardado tras la pantalla, mientras Kaslan Industries lanza su próximo modelo en serie.

Child’s Play (El muñeco diabólico)
2019
Lars Klevberg / Tyler Burton Smith
Gabriel Bateman, Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Tim Matheson y Mark Hamill



